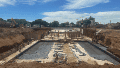Luego de asistir a la increíblemente lúcida –y nada exenta de buen sentido del humor– conferencia de Rita Segato (antropóloga, investigadora, toda una referente feminista), me quedé rumiando algunas ideas e intentado, con sus categorías de análisis, pensar algunos aspectos que creo, aún, poco visibilizados y discutidos en nuestra sociedad. Retomo, entonces, una idea central de Rita: la de manada. La masculinidad, los hombres, dice Segato funcionan con la lógica de la corporación.
Y en la “corpo”, el valor mayor, al que se supeditan todos los demás, es el de la lealtad al grupo. Otra de las características de la corporación masculina es la jerarquía que enlaza verticalmente a los diferentes tipos de hombres según su adhesión mayor o menor al “mandato de masculinidad”; categoría central del trabajo de esta pensadora.
Por otro lado, tal como ella lo desarrolla, las sociedades en las que vivimos no tienen al patriarcado y el machismo como cultura que las atraviesa, sino que se estructuran en y por el patriarcado, en una construcción cuyo basamento es, precisamente, la de la dominación masculina, expresada en la tendencia a la espectacularización que los hombres necesitan hacer de su masculinidad frente a la manada. Me gusta destacar que en el pensamiento de Segato los hombres son víctimas también de este mandato de masculinidad y que, en palabras de la autora, hay que tratar de desarmar, si admitimos que estamos en un estado de guerra y queremos y tenemos como horizonte sociedades que aboguen por la paz.
Sabemos, por sus enseñanzas y las de otras feministas, que el tratamiento de los problemas de género y de la violencia contra las mujeres cayeron muchas veces en la trampa de “las minorías”: la mujer, sus derechos y sus exclusiones, han sido muchas veces catalogados como problemas “menores”, concernientes a las “minorías”, a la “minoridad”; palabras no casualmente enlazandas semánticamente entre sí. Es que en realidad, para el patriarcado, cuyo sujeto es el Hombre Universal, la mujer no es precisamente un exponente de ese ideal de ciudadanía. A ver si me explico: no todos los ciudadanos somo iguales frente a la ley, y en el caso de la mujer –DE LAS MUJERES– la ciudadanía tiene aún terribles falencias que no nos permiten ejercerla en su plenitud.
Quiero proponer un ejemplo que no deja de sorprenderme, aunque no sea de los más importantes en relación a las injusticias que vivimos las mujeres día a día, y que sin embargo tenemos tan naturalizado. Me refiero al derecho a la vivienda, consagrado en la Constitución y en cualquier documento jurídico atento a los Derechos Humanos. Por lo menos discursivamente, parece que ese derecho inalienable sólo puede ser asociado a la masculinidad, si no se quiere pecar de excesivamente fálica. Me refiero a un hecho que viene llamando mi atención, el de la posesión de la vivienda, en la clase media argentina contemporánea –de las pocas en condiciones de acceder al techo propio en el escenario de exclusión de las grandes mayorías a ese derecho–. En ese contexto actual, indudablemente, la mujer ha ganado un espacio en el mundo público y laboral (a pesar de no alcanzar aún la igualdad) y, por lo tanto, ha accedido a la inédita posibilidad de comprar su casa.
Sin embargo, parece que ser dueña de una casa comprada con el propio trabajo, o por acceder a un crédito en calidad de trabajadora, debe ser escondido o camuflado si se está en pareja. No vaya a ser que el concubino se sienta menos o se lo muestre poco potente frente a la sociedad. Lamentablemente, me he encontrado con muchas parejas heterosexuales en las que, a pesar de que la vivienda sea de ella, este hecho parece incomodar y en muchos casos, amerita su ocultamiento en la forma de un vergonzoso “nuestra casa”. Como si estuviera mal, como si fuera de muy macha o de muy poco hombre, el que la mujer sea la propietaria de la vivienda en la que se habita. Hay casos aún más increíbles, cuando este “nuestra casa” se sostiene con propiedades heredadas de la familia de la mujer. Como bien explica Rita, en muchos casos la “lealtad masculina”, “la lealtad” a la manada, se expresa entre el suegro y el yerno. El primero “dona” la propiedad a la pareja, siempre y cuando él (la pareja de su hija) sostenga el mandato y se asuma como el “pater familis”. Cualquier cosa, menos que “la nena” ande sola.
Hombres y mujeres cómplices o reproductores inconscientes de un mandato fundacional del patriarcado: la vivienda, la propiedad, es un derecho exclusivo del hombre. Sería importante que reflexionáramos sobre esto: sobre los ciudadanos de primera y de segunda clase, sobre la vergüenza de nombrase propietaria de la vivienda, sin temor a ofender a nadie y, mucho menos, a hacer sentir inferior al hombre con el que se comparte la vida; también sobre la posibilidad de que los hombres no se apropien de los bienes de sus mujeres y puedan sentirse orgullosos de los logros materiales de ellas, sin traumas de falsa masculinidad fallida. Las mujeres no somos ciudadanas de segunda, por lo tanto, ser dueñas de nuestras casas no ofende ni hiere a nadie, ni tampoco implica que no queramos compartirla con el compañero elegido. Pero no es “nuestra” y eso no significa ni egoísmo ni falicidad; simplemente es un derecho, que recién hace poco, podemos ejercer.
Algo más: gracias Rita, por siempre hacernos pensar.