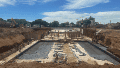"Necesito que digas que me quieres, así podré ser libre, ser libre de verdad"
Vito Nebbia
Abrirse a todo. Abrazar lo que llega. Vivirlo con alegría. En su lugar y su tiempo, no en otros. Recibirlo. Hacerle espacio. Dejarlo ser, latir, pensar, sentir.
Vladimir Ilich Tao Tse Tung, el maestro taoísta leninista que inspira esta columna y a miles de personas en todo el mundo, estaba en uno de esos días. En uno de esos días en que el mundo que es uno mismo se derrumba, se reinventa, se parte en mil pedazos y se reconstruye. Aunque en realidad no pasa absolutamente nada. Nada de nada.
Entonces, el maestro buscaba la ayuda de las palabras y se reconfortaba porque siempre encontraba allí un alivio o una esperanza, según el estado de ánimo del momento. Se sabe, es más fácil decir todo llega que detenerse a esperarlo.
Alinear palabras y actos, decisiones y emociones, era aún una materia pendiente para Vladimir en aquella época, la de los viajes, las búsquedas intensas, las pasiones desefrenadas. En realidad siempre lo fue y hay quienes dicen que lo último que hizo el maestro antes de morir fue atravesar una crisis de sentido final de la que nadie duda de que sacó valiosísimas conclusiones. El problema es que se las llevó a a la tumba. O al Océano Atlántico, que es donde terminaron sus cenizas, entre cruceros y peces espada.
Igual, siempre la clave está en la pregunta. Dime qué te preguntas y te diré quién eres, definió alguna vez Vadimir, sumergido habitualmente en dudas que iban de lo más banal –la pasta frola, ¿de membrillo o de batata?– a lo profundisimo –me quiere no me quiere–.
Sí, "me quiere no me quiere" era profundísimo para Vladimir, no porque fuera difícil saber la respuesta sino por cómo la tomaba: por sí o por no –pero sobre todo por no–, lo sumergía en tortuosos viajes internos.
No cualquiera deshoja una margarita, le dijo una noche a su amigo Vito Nebbia, sí, el músico. Estaban en Río de Janeiro. Vladimir se pensaba atravesado por el maltrato de Rosa Luxen Virgo, la indiferencia de la poeta, mulata y voluptuosa, que había conocido ese mismo día en la playa, y el recuerdo de Cocó y sus olores. Se vio solo, muy solo. Y preguntó: ¿por qué nos cuesta tanto el amor?
Era rara esa pregunta en un mundo en guerra, en medio de un exilio, con la muerte pisándole los talones a la humanidad entera. Pero hablaba de quién era Vladimir. Y de quién era Vito. También de Rosa, de Cocó, de la poeta de la playa. De Vincenzo di Moranti y su lamento de extranjero. De Don Bosta, que en paz descanse.
Vladimir pensó en el deseo. Lo vio otra vez adentro suyo, en una batalla sin cuartel con el miedo. Tan fuerte que no podía descifrar si en realidad deseaba algo, pues sólo podía verlo en una superficialidad que lo desvanecía.
Que el deseo pueda vencer al miedo es como que el amor venza al odio, y para Vladimir eso tenía también un profundo sentido político. Pero para que ello ocurra hay que crearlo, encontrarlo. Sembrar y regar. También esperar, como hace el surfista cuando la marea está muerta y la quietud parece que será eterna. Es el tiempo del descanso, le dijo Vito Nebbia con sabiduría.
Entonces vinieron las palabras del maestro.
Abrirse a todo. Abrazar lo que llega. Vivirlo con alegría. En su lugar y su tiempo, no en otros. Recibirlo. Hacerle espacio. Dejarlo ser, latir, pensar, sentir.
¿Podría hacerlo alguien tan empecinado en añorar?