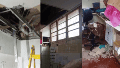La elasticidad discursiva es un rasgo estructural de la política exterior estadounidense contemporánea. El relato no es un compromiso con la verdad empírica, sino una herramienta adaptable de poder. No se abandona una estrategia porque el argumento se desgaste, se lo sustituye. La finalidad permanece intacta: preservar libertad de acción, justificar la coerción y reducir los costos políticos internos.
El caso venezolano es la manifestación más nítida de esta mutación en la narrativa estratégica estadounidense. Actualmente, la administración Trump no está redefiniendo su política hacia la república bolivariana. Está redefiniendo algo más profundo: la manera en que justifica el ejercicio del poder hacia afuera cuando se siente plenamente legitimado hacia adentro.
Desde Washington, el frente caribeño dejó de ser leído como un conflicto entre Estados soberanos o como una deriva autoritaria a corregir mediante presión diplomática. Fue reencuadrado como una amenaza de seguridad nacional, integrada al mismo universo discursivo que el narcotráfico, el crimen transnacional y el desorden migratorio.
Ese desplazamiento conceptual no es retórico: es operativo. Permite actuar sin negociar, intervenir sin declarar y coercionar sin asumir responsabilidades políticas posteriores.
En ese nuevo marco, la pregunta ya no es qué hacer con Venezuela, sino qué tipo de poder quiere ejercer Estados Unidos en el mundo que viene. Un poder menos preocupado por la legalidad internacional que por la eficacia, menos atado a consensos que a resultados, y cada vez más cómodo reemplazando la soberanía ajena por su propia jurisdicción.
Este giro se inscribe en una redefinición más amplia de la nueva “Doctrina de Seguridad Nacional” estadounidense -publicada a mediados de noviembre de 2025- donde la frontera entre lo interno y lo externo se diluye deliberadamente. La amenaza ya no se concibe como un actor estatal equivalente, sino como un entramado difuso de riesgos criminales, económicos, migratorios, tecnológicos que habilitan una respuesta preventiva y extraterritorial.
Este encuadre permite una operación clave: despolitizar la coerción. Es decir, Venezuela deja de ser un régimen autoritario con el que se confronta políticamente y pasa a ser un espacio donde se persigue la criminalidad organizada. En ese movimiento, la soberanía se vuelve prescindible y el derecho internacional queda subordinado a la legalidad interna estadounidense.
Durante años, esa narrativa se apoyó en la figura del denominado Cartel de los Soles, presentado como una organización criminal transnacional encabezada por Nicolás Maduro. Sin embargo, tras la captura y la reformulación de la acusación, el Departamento de Justicia eliminó la caracterización de Maduro como líder de un cartel estructurado, desplazando el eje hacia una definición más amplia: un sistema de corrupción estatal, connivencia criminal y facilitación del narcotráfico desde el poder.
Lejos de debilitar la estrategia, este ajuste la refuerza. Washington demuestra una vez más su capacidad para acomodar el relato sin abandonar el objetivo. Cuando una categoría deja de ser sostenible en el plano judicial, se la reemplaza por otra más flexible, menos exigente en términos probatorios y políticamente funcional. El adversario no deja de ser una amenaza, simplemente cambia la forma en que esa amenaza es narrada.
La pregunta ya no es qué hacer con Venezuela, sino qué tipo de poder quiere ejercer Estados Unidos en el mundo que viene
El patrón no es nuevo. El antecedente de Irak de 2003 sigue siendo ilustrativo. Cuando quedó en evidencia la inexistencia de armas de destrucción masiva, Estados Unidos no revisó la intervención: reformuló su justificación. El discurso mutó hacia la liberación del pueblo iraquí, la democratización y la estabilidad regional. El error factual no alteró la decisión estratégica, solo obligó a recalibrar el marco narrativo.
En Venezuela, el procedimiento es más sofisticado y preventivo: el relato se ajusta antes de quebrarse.
En este contexto, ciertas declaraciones y gestos que podrían parecer excéntricos adquieren otra densidad analítica. La idea de anexar territorios estratégicos -como el caso de Alaska mencionado en clave provocadora- no debe leerse literalmente, sino como síntoma de una narrativa que vuelve a naturalizar la expansión, la apropiación y el derecho del más fuerte.
Es un mensaje político: el poder no pide permiso, se ejerce. La frontera deja de ser un límite jurídico y pasa a ser una variable estratégica móvil, ajustable según intereses económicos, energéticos o de seguridad.
En este esquema, la democracia ya no es el punto de partida de la acción. Sigue presente en el discurso, pero cumple otra función: explicar lo que ya se hizo.
Primero se interviene por razones de seguridad o control. Luego, si resulta conveniente, se invoca la democracia como horizonte deseable. No se actúa para democratizar, sino que la democratización -cuando ocurre- llega después. El orden de prioridades es claro: primero la eficacia, después los valores. Primero el control, después el derecho.
El presidente Trump cumple en este entramado un rol decisivo, aunque no exclusivo. No es el diseñador técnico de la doctrina, pero sí su habilitador político. Interpreta con precisión el clima interno: rechazo a las guerras largas, demanda de autoridad, tolerancia a la coerción rápida. Su aporte es la simplificación brutal del conflicto -orden o caos, fuerza o debilidad- y la absorción del costo simbólico, mientras el aparato estatal ejecuta.
En tanto, el Secretario de Estado Marco Rubio aporta algo más que coherencia ideológica: aporta memoria política. Hijo de exiliados cubanos, su lectura de Venezuela no es abstracta ni técnica, sino profundamente histórica y personal. Para Rubio, el chavismo no es un régimen aislado, sino una pieza más de una secuencia latinoamericana marcada por autoritarismo, exilio y colapso institucional. Esa experiencia moldea su pensamiento: no cree en transiciones negociadas largas ni en aperturas graduales, cree en presión sostenida, aislamiento y quiebre.
Desde su posición, Rubio traduce esa convicción en una política hemisférica dura, donde Venezuela aparece integrada a un entramado hostil más amplio que incluye crimen organizado, flujos migratorios descontrolados y alianzas con potencias extrahemisféricas. Su fortaleza no reside solo en el discurso, sino en la capacidad de convertir una lectura ideológica en políticas ejecutables, alineando sanciones, presión diplomática y narrativa moral.
La política hacia Venezuela, sin embargo, no emana de un solo centro. Es el resultado de una puja intraestatal entre actores con lógicas distintas.
En este juego se encuentra el Pentágono, que privilegia operaciones limitadas y control del riesgo. También la comunidad de inteligencia, que define amenazas y produce encuadres criminales. A ellos se suma el Departamento de Justicia, que judicializa el conflicto. Por último, el Tesoro, que ejecuta la asfixia económica. La coherencia no surge de la unanimidad, sino de un equilibrio dinámico entre agencias. En ese sentido, Rubio funciona como articulador político de ese entramado.
De esta manera, Venezuela se convierte en un caso testigo. No se busca gobernarla, reconstruirla, ni estabilizarla plenamente. Se busca neutralizarla, administrarla como problema y utilizarla como laboratorio de una política exterior basada en coerción selectiva, relato móvil y mínima responsabilidad posterior.

La respuesta internacional a este giro ha sido reveladora. No hubo una reacción coordinada ni una defensa firme del orden jurídico multilateral. Predominaron el silencio, la adaptación pragmática o la crítica retórica sin consecuencias.
La Unión Europea se limitó a comunicados y llamados genéricos al diálogo, sin capacidad real de incidencia. En tanto, América Latina volvió a exhibir su fragmentación, entre apoyos parciales, cuestionamientos formales y una amplia zona de silencio. En Naciones Unidas, el debate quedó atrapado en la parálisis habitual. Mientras potencias como China y Rusia evitaron una confrontación directa y se limitaron a tomar nota del precedente.
Nadie lideró una defensa activa del marco multilateral. Todos recalcularon en función del nuevo equilibrio de poder.
El efecto sistémico es claro: cuando la principal potencia redefine unilateralmente las reglas, el resto del sistema se adapta en lugar de resistir. No por acuerdo, sino por asimetría.
El caso venezolano es una señal para el conjunto del orden internacional sobre hasta dónde puede estirarse el marco normativo sin romperse o, peor aún, normalizando su irrelevancia.
El riesgo de este enfoque no reside solo en su impacto inmediato, sino en el precedente que establece. Cuando una potencia se siente plenamente legitimada hacia adentro, deja de necesitar permiso hacia afuera. Y cuando el relato sustituye a la soberanía, el orden internacional deja de ser una norma compartida para convertirse en una variable más del poder.