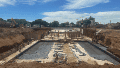Descubrir el nuevo sol,
naciendo en altamar,
dale, loco, vamos a brillar
Fito Páez
¿Hay algo más placentero que comer y amar? ¿Dormir? ¿Ir al baño? ¿Nadar en el agua tibia? ¿Sentir el sol en la cara?
Todo remite al origen. Mamá. La teta. El abrazo. Un mundo cálido, mullido, blando. Calor humano.
En Vladimir Ilich Tao Tse Tung, el maestro taoísta leninista que inspira esta columna y a miles de personas en todo el mundo, el olfato tenía un peso determinante. Con una mujer, por ejemplo, era como un ciego: le recorría el perfume.
Los olores de la cocina del crucero Eugenio B le traían a Vladimir recuerdos de la infancia. Quién sabe por qué. El menú del cocinero Caruso Lombardo –un tipo petiso, panzón y fanfarrón, nacido en la región de Lombardía– era íntegramente italiano. Como su creador. Una cultura lejana para el maestro ruso chino, pero a la vez seductora.
A Vladimir le gustó enseguida Caruso, que mientras cocinaba cantaba siempre la misma canción: "O sole mío". Lo conoció apenas el barco en el que había sido contratado de mozo y que lo iba a sacar de esa Europa en guerra inminente dejó atrás aquella Roma dominada por los camisas negra del dictador sin pelo, aliado a su vez del dictador con bigote de Berlín.
El chef explicó su menú a los mozos: primero una sopa de legumbres con papada de cerdo y ensalada de mariscos, pan rallado, ajo y perejil. Y de plato principal, un estreno: capelettis a la gran Caruso, una salsa que, enumeró, tenía crema, jamón, queso rallado y champiñones, y que según él estaba destinada a convertirse en un clásico (ya de grande, después de probar suerte como tenor en un lejano país de Sudamérica, el gran Caruso escribió un libro de cocina, su célebre salsa empezó a ser ofrecida por varios restaurantes de pastas y tuvo cierto éxito en un comedor –cerrado hace unos años– de una ciudad más o menos cosmopolita, en un buleva. que dicen que tiene algo en común con la avenida Pellegrinen de Berlin: todo helado y pizza).
Era esa manía de Vladimir de relacionar todo con todo. Su forma de añorar.
Lo cierto es que Don Bosta, el dueño del crucero Eugenio B, había dado en el clavo: en esa burbuja de placer que imaginó, en lo posible descontaminada del mundo exterior, la comida ocupaba un lugar central. Y tenía que hacer a la gente feliz.
Había dos turnos para la cena: a las 9 y a las 11. Había que llegar puntual. Los hombres iban de traje, las mujeres con sus mejores vestidos. En la puerta una recepcionista les indicaba la mesa y luego los acompañaba hasta ella Metre, Nito Metre, el jefe de los mozos, que le corría la silla a las damas para que se sentaran. Enseguida los mozos tomaban el pedido de bebidas y anunciaban el menú sugerido y las variantes, aunque esa noche el chef dijo que todos iban a caer rendidos ante la salsa que bautizó con su nombre.
Todos menos uno. En un momento fue a la cocina un compañero de Vladimir y pidió hablar con Caruso Lombardo y Nito Metre. Dijo que le había tocado un tipo imposible: que los capelettis no, porque eran de carne. Que el cerdo no, que si no sabemos que también es un animal. Que tortilla tampoco, que si creemos que el huevo sale de un repollo.
Vladimir escuchó todo. No es que el maestro haya sido un tipo chismoso. Pero ya está dicho: tenía una gran escucha.
Le sonó extraño, pero a la vez posible. Hasta imaginó quién podía ser. O directamente lo sintió.
Vladimir le propuso a su compañero intercambiar mesas y ocuparse del asunto. Respiró profundo, y fue hacia el comensal en cuestión. El tipo estaba serio, ofuscado, en silencio, solo, con la vista en el plato vacío. Vladimir lo encaró sin rodeos: "Qué te pasa, man".
El novelista Tomasito Mann giró la cabeza hacia arriba y a la derecha. Los ojos fueron un poco más allá. Primero se extrañó, como si estuviera ante lo más inesperado. Después se paró y abrazó al maestro, en realidad su alumno. Su viejo amigo. Lloró.
¿Qué hacían allí? ¿Cómo fueron a parar a ese crucero? ¿Que pasó desde Berlin hasta acá? Cada uno trazó su recorrido. Sus historias volvían a cruzarse, para dispararse quién sabía hacia dónde.
Tomasito Mann, como Vladimir, no se embarcó por la comida. Sino por un sueño. O por la imposibilidad de un sueño en el lugar donde había sido soñado: Berlín no era posible, Europa no era posible.
Tomasito no quería comer. Nito Metre, con su voz finita, le dijo a Vladimir que le había resuelto el problema, que fuera a conversar tranquilo con su amigo. Subieron a la cubierta.
No lo puedo creer, Mann, le dijo Vladimir a Tomasito, que había extremado su vegetarianismo y ya no comía nada derivado de animales (algunos dicen que Tomasito Mann fue quien trajo el virus del veganismo a occidente). El escritor le contó que estaba escribiendo, que tenía necesidad de decir algo, que no podía hacerlo allí y que había conseguido el dinero para pagarse el viaje en el crucero.
Vladimir le preguntó qué es lo que quería decir. Qué estaba escribiendo. Un ensayo, contestó Tomasito. Habla de la idea más ruin que puede tener la humanidad sobre sí misma: que la muerte está por encima de la vida.
El crucero navegaba el tramo final del río Tevere. Faltaba el río Argento. Después el mar Mediterráneo. El océano.
El ensayo de Tomasito hablaba de lo que escapaban.