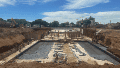No son buenos días para morirse ni para llorar a nuestros muertos. El sábado pasado se murió mi suegro, el papá de mi compañera, el Negro Flores para los conocidos del pueblo, que son todos. Un descendiente de españoles de corazón enorme y de anécdotas de boliches, con una forma encriptada de darle amor a sus cinco hijos y a sus nietos, amante del vino y de las comidas de los viejos hoteles, alimentador incansable de perros propios y de la calle, colono por legado pero camionero de alma. Analista político con base experimental, me contó mil veces y sin pisarse nunca la vez que Perón lo saludó desde un tren y la carta que el General le escribió a su padre. Se fundió cien veces y se levantó ciento una, pero no se pudo levantar de una cama de hospital de pueblo un sábado a la tardecita, en una Semana Santa como cualquiera, si no hubiera sido por la pandemia.
“Acaba de fallecer mi papá”, fue el mensaje corto y arrasador que llegó a mi celular desde el contacto “Lore Amor”. Imaginé sus lágrimas, su dolor, los recuerdos que la asaltaban. Yo quería abrazarla, llorar con ella, decirle que su padre iba a estar mejor en el lugar que ahora estaba y todas esas cosas sin sentido que se dicen cuando es mejor aguantar callado. Pero yo estaba a cien kilómetros de esa tristeza, cuidando a mis hijos de un virus chiquitito y dañino, y resguardando a mis viejos, ambos en grupo de riesgo, que en circunstancias normales se hubieran quedado (una vez más) con los chicos.
Hablamos unos minutos con mi compañera. Lloramos, cada uno a su manera, y luego ambos comenzamos nuestros periplos: ella para tratar de explicarle a su madre que su compañero de toda la vida se había ido; yo para poner mi mejor cara ante dos niños de 8 y 4 años que habían perdido a su abuelo, y cuya única preocupación en ese momento era qué juguetes les tocarían dentro de los huevos de Pascuas que ya habían descubierto mal escondidos en el placar.
No fue el covid-19 lo que terminó con la vida de 78 años del Negro Flores, por si hace falta aclararlo. Pero el verdadero sentido de escribir estas líneas, que hasta aquí también son una forma casi egoísta de liberar angustia. es describir la atípica y triste manera en que muchas familias deben despedir a sus muertos en estos tiempos de pandemia.
Para todo lo “normal” que se hace en un velorio, ahora hay que pedir permiso. Y la mayoría de esas cosas son denegadas. Todo es entendible y aceptado para que los que estamos vivos sigamos gozando de buena salud y para no joder al resto, pero el dolor no se puede administrar. Lo que duele, duele; y no debe haber derecho emocional más elevado que poder decirle adiós a una persona con la que se compartió vida.
Con el desconsuelo inexplicable que causa la muerte de un padre, todo costó el doble para los hijos e hijas del difunto: desde el que tuvo que hacer los trámites para retirar el cuerpo hasta el que estaba a casi mil kilómetros de distancia y debió emprender un incierto viaje por rutas desiertas ante el cierre de los aeropuertos.
“Tres horas de velorio como máximo. Solo los familiares más directos: esposa e hijos. No puede haber más de cinco personas juntas en la sala. El traslado al cementerio será con un solo coche de la funeraria y los familiares deberán acompañar con la menor cantidad de vehículos posibles”. Esas fueron las reglas dispuestas por la comuna, por la obra social y por la empresa funeraria, que cobró el ciento por ciento del servicio, dicho sea de paso.
Con todas las florerías cerradas, tampoco hubo coronas ni flores, casi como una burla al apellido del difunto. Faltó gente para levantar el pesado ataúd y la empleada de la casa velatoria, en un delirio de autoridad, se preocupó de que “no se junte gente en la vereda”. Un rato después, escuché una frase de mi esposa que todavía me retumba en la cabeza: “Te controlan hasta el dolor”, me dijo desde su militante defensa de la cuarentena y de las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno.
El domingo, después de abrir los huevos de chocolate con mis hijos y de conseguir a alguien que se pudiera quedar con ellos, manejé casi cien kilómetros por la autopista hasta llegar al cementerio, donde ya descansaba el cuerpo de mi suegro. Abrí la pesada puerta de hierro y caminé por los pasillos entre nichos y tumbas, solo acompañado por el viento y por el canto de los pájaros. Nunca había estado solo en un cementerio. Busqué el panteón de la familia, le hice una promesa al cielo diáfano del mediodía y apuré los pasos hacia la salida. Por la ruta pasaba una vieja chata; cruzamos miradas con los dos hombres que iban en la cabina. Llevaban barbijos blancos sobre sus bocas.
Estacioné frente a la casa de mis suegros y saturé mis manos de alcohol en gel. Mi compañera salió a mi encuentro y por fin pudimos abrazarnos. Dije un par de esas cosas que no tienen sentido y entré a la casa. Me acordé de las recomendaciones de los médicos y dudé, pero sentí la necesidad de dar un par de abrazos fuertes. Recuperé esa sensación del contacto estrecho con otros seres de antes de la cuarentena. Fui al baño y me lavé las manos con fruición.
Volvimos por la autopista desolada justo cuando empezaba a caer el sol sobre el oeste. Paramos a cargar nafta y me pegué un buen susto cuando la playera apareció por detrás con una máscara parecida a las que se usan para soldar. Un grupo de policías charlaban y se reían sentados en la caja trasera de la camioneta, que tenía las luces azules encendidas. “Te controlan hasta el dolor”; me seguía sonando esa frase en la cabeza. Y mientras pensábamos en silencio cómo le íbamos a contar la noticia a los chicos, la radio nos reveló que hubo cinco nuevos muertos por el coronavirus en el país.
Definitivamente no son buenos días para morirse, sea cual sea la causa del final.