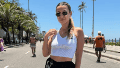La paz que todos dicen querer no es una abstracción. Es el último recurso frente a una catástrofe pocas veces vista. Gaza está devastada, su población ha sido deplazada casi en su totalidad, barrios enteros borrados, hospitales colapsados. Las agencias internacionales hablan de “crisis humanitaria sin precedentes”. Y lo más grave: cada vez más organismos globales -y de gran prestigio- aseguran que el mundo está ante un nuevo caso de genocidio en el enclave.
La urgencia por detener la guerra ya no es ideológica: se ha vuelto un imperativo en el que todos coinciden. Aunque los actores involucrados persiguen objetivos distintos y a menudo contrapuestos. Que todos coincidan en la necesidad de paz no garantiza consensos pero sí evidencia que el conflicto ha llegado a un punto de agotamiento crítico.
Para Donald Trump, la paz es marketing político: una operación para vender eficacia y liderazgo, incluso bajo amenaza. Por eso envió el ultimátum: “Si Hamás no acepta, se desatará un infierno militar sin precedentes”. De esta manera, el norteamericano busca hacerse con el Premio Nobel de la Paz.
En cuanto a Europa, Francia apoya la paz pero con reservas, consciente de que sin soberanía palestina el acuerdo es papel mojado. Y España la respalda formalmente, pero su gobierno se parte en dos: mientras el PSOE la celebra como una oportunidad de detener el sufrimiento, la otra parte del gobierno -formada por Sumar- la califica de imposición colonial y de “paz de tutela” que posterga los derechos del pueblo palestino en nombre del orden.

Los países árabes están divididos. Algunos, como Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, expresan su apoyo formal al plan de paz y se comprometen a colaborar. Mientras que otros como Irán y Siria, lo rechazan por considerarlo una imposición extranjera que ignora la soberanía palestina. Incluso entre los apoyos, surgen reservas: Pakistán denunció que el documento final difiere del borrador original acordado por los árabes.
Así, la comunidad árabe oscila entre avalar una iniciativa liderada desde Washington o denunciarla como un gesto de tutela que no garantiza derechos reales para los palestinos.
En tanto, para Israel la paz es control. La promesa de desarme de Hamás, la destrucción de túneles, la vigilancia internacional y la posibilidad de fijar un perímetro de seguridad son victorias estratégicas. Además, mejora su imagen ante un mundo agotado de ver muerte, ruinas humeantes, cuerpos mutilados y niños con miradas perdidas, cubiertos de polvo y desesperanza. Netanyahu puede presentarla como una victoria diplomática sin admitir una derrota militar.
Debilitado y acorralado, Hamás necesita la paz para sobrevivir políticamente. Sabe que no ganará más territorio, pero puede ganar tiempo. Aceptar un acuerdo no es rendirse, es oxigenarse. Sin embargo, lo que se le exige -desarme total, renuncia al control territorial- equivale a una mutilación. Su dilema es simple: morir combatiendo o diluirse administrativamente.
Mientras tanto, la Autoridad Nacional Palestina que hoy gobierna Cisjordania, observa desde la periferia. Si logra ser incorporada a la “Junta de la Paz”, como se llama al gobierno provisional tecnocrático propuesto para gobernar Gaza -que figura entre los 20 puntos del plan de Trump- podría recuperar relevancia. Pero si queda afuera, será un actor decorativo.

Los ciudadanos palestinos, los únicos sin voz en las negociaciones, son quienes más tienen que ganar y, paradójicamente, quienes menos poder tienen. La paz podría devolverles lo elemental -vida, refugio, agua, escuela, pan- pero no necesariamente la dignidad de gobernarse. Si Gaza queda bajo control del comité tecnocrático supervisado por Trump y Blair (entre otros), la tutela internacional podría reemplazar la ocupación con un traje renovado.
Lo que para algunos es “supervisión” o “reconstrucción”, para los palestinos puede significar una nueva forma de subordinación, en la que su destino queda en manos de mediadores extranjeros con agendas propias.
La figura del ex primer ministro británico Tony Blair (1997-2007), es muy controversial. En gran parte del mundo árabe su nombre es sinónimo de intervención extranjera y de diplomacia con doble vara: moralismo para exportar democracia, pero silencio ante las ocupaciones y los abusos aliados. Su imagen quedó marcada por su rol en la invasión a Irak (2003) junto a George W. Bush. Fue uno de los principales arquitectos políticos de aquella guerra iniciada bajo el pretexto de las “armas de destrucción masiva” que nunca aparecieron.
A esto se suma que tras dejar el poder, Blair fue nombrado enviado especial del Cuarteto para Medio Oriente (Naciones Unidas, Estados Unidos, Unión Europea y Rusia), con la misión de impulsar la reconstrucción y el desarrollo palestino. Su gestión fue percibida como estéril y sesgada: se centró en promover proyectos económicos bajo control israelí y evitó confrontar sobre los temas de fondo -los asentamientos ilegales, el bloqueo de Gaza y la falta de soberanía real palestina-. En la práctica, terminó siendo la cara amable de una política que consolidó el status quo.

Por eso su inclusión en este nuevo esquema de paz suena, para muchos, a una provocación más que a un gesto conciliador. El líder británico encarna lo que esta negociación pretende superar: la imposición externa disfrazada de mediación. Es un símbolo del colonialismo diplomático del siglo XXI. Ése donde las potencias administran la paz de los otros sin pagar el precio del conflicto. Su regreso a escena erosiona la confianza incluso antes de que el plan empiece a aplicarse.
¿Habrá paz? Habrá un respiro, sí. Habrá intercambio de rehenes, cese de bombardeos, quizá reconstrucción parcial. Pero una paz verdadera -esa que garantiza derechos, voz y autodeterminación- todavía no se percibe en el horizonte.
Lo que se está construyendo es una paz bajo contrato, diseñada desde despachos extranjeros, con cláusulas opacas y protagonistas cuestionados. Una paz que, si no cambia de raíz, puede convertirse en el preludio elegante del próximo desastre.