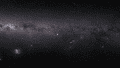Mirta Guelman de Javkin
Desperté el domingo, esperando leer la columna de uno de los escritores preferidos por mi familia y encuentro que el sábado, 26 de agosto, Jorge Göttling calmó su disnea, horizontalizó sus párpados, “que la tristeza orientaba hacia abajo”, silenció sus “labios de luna en cuarto menguante” e inmortalizó el triste rostro, portador de “ojos celestes, por la sal del tiempo que oxida la cara y deja estigmas…” Tal vez nuestra loca necrofilia, abra la tranquera del reconocimiento, a quien describía como nadie, las infinitas tramas cotidianas. Es la obra de un
ser colectivo”, diría Goethe.
Los cirujas, los niños desamparados, los desahuciados, los des-enamorados, la nocturnidad en que “la noche apura y la gente colapsa”, el alma de los marginales o los “sin ángel”, deberán buscar alguien que lo reemplace y desmienta lo suburbano devenido subhumano…Göttling amalgamó como nadie, los propios sentimientos, a
relatos orales de refugiados que habitan “ la trinchera del anonimato”.
Casi el mismo anonimato en que él se guarecía, por humildad y miedo a
una fama que “des-inspira”.
Por suerte, hace dos años, Hinde Pomeraniec, compañera colega, neutralizó la exigencia de ocupar pocas “pocas líneas” y envió sus escritos a un jurado, que por supuesto, le otorgó el galardón “Don Quijote, del Premio rey de España”. La columna motivante, del merecido reconocimiento, describía a un ciruja de Plaza Francia, símbolo y
emblema de sus “radiografías” de soledades extremas.
“La espera del ciruja de plaza Francia”. Lo publicó Clarín el 27/6/04
“También él es un paisaje de la ciudad. Con cada ocaso, con la casa puesta como un caracol, el hombre se ubica en el mismo banco de la Plaza Francia. Despliega despaciosamente sus pertenencias, comienza a
construir su lecho. Ocupará caprichosamente tres o cuatro metros cuadrados de la manzana más cara de Buenos Aires hasta que el sol despunte. Es difícil que alguien conozca su nombre, pero quien lo vio alguna vez, quien se tomó tiempo para descifrarlo, sabe que es un ciruja distinto. Tampoco nadie conoce su voz: no pide, no reclama, no protesta, no acepta. Improvisa un colchón con trapos grises, ennegrecidos por la suciedad o por los años, sus frazadas son extendidas bolsas plásticas, también un cuero pesado e incoloro. No se echará hasta la medianoche. Ilumina su banco la tenue luz de una tulipa pública. Eso es su escritorio y
–creemos– su sala de lectura. El hombre lee un diario con la mirada fija, sin lentes, adivinando la letra impresa, hasta que el sueño llegue en su auxilio.
Tiene ojos celestes, la sal del tiempo le oxidó la cara, le dejó estigmas, hinchado por el vino o los hidratos, manos que se prolongan en dedos amorcillados, con uñas largas y negras. Viste ropa ajada, que alguna vez estuvo de moda, como él. Coloca a su lado una casilla de madera, una cucha, que invariablemente portará cuando parta, al alba, rumbo al norte o al olvido.
Alguien arriesga una historia sobre este ícono de la decadencia. Alguna vez fue próspero, tuvo esposa, hijos amores tan furtivos como los sueños. Los hijos partieron, su perro se fue tras una perra y la mujer tras otro hombre. Pasó de la depresión a la locura, trató de refugiarse con sus hijos, pero no: nunca se sabe si falta una habitación o sobra un viejo. En orfandad, aprendió que la vida es una lata que hay que seguir abriendo. No hay revancha para los duros, tampoco la busca. Se oculta, entonces, en la diáfana Buenos Aires de afiche. Resignado ante la pérdida y el olvido, sólo ha guardado la casilla: él cree que su perro ha de volver”.