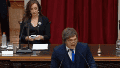El Nobel de la Paz suele honrar causas universales. Esta vez, el Comité eligió un caso incómodo, la opositora venezolana María Corina Machado. Premió a una dirigente inhabilitada por el régimen que aún la persigue, acusada de conspiración y considerada por el chavismo como enemiga del Estado. La decisión fue tan inesperada como inequívoca: la defensa de los derechos democráticos es, en sí misma, una forma de resistencia pacífica.
En la superficie, el premio puede parecer un reconocimiento individual. Pero en la práctica, es una intervención diplomática: una manera de reposicionar a Venezuela en la agenda internacional y de reabrir el debate sobre los límites del autoritarismo contemporáneo.
El mensaje está dirigido a tres públicos distintos: a Nicolás Maduro, que lleva una década vaciando las instituciones de toda legitimidad, a la oposición venezolana, que sobrevive fragmentada, exiliada o silenciada. Y al resto del mundo, que se ha acostumbrado a tolerar dictaduras con estética democrática.
El Nobel de la Paz 2025 fue abiertamente político. Y cuando el premio es político, inevitablemente divide.
En 2024, el galardón recayó en Nihon Hidankyo, la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de la Bomba Atómica e Hidrógeno. Era un premio incuestionable: sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki que, durante décadas, convirtieron su sufrimiento en militancia moral contra el uso del arma nuclear. No había grietas posibles. El mundo entero podía aplaudir sin miedo a equivocarse.
Lo mismo ocurrió en 2023, cuando la activista iraní Narges Mohammadi fue premiada por su defensa de los derechos de las mujeres y su resistencia al régimen teocrático de Teherán. Mohammadi recibió el Nobel desde una celda, tras años de persecución, torturas y confinamiento. Su causa representaba la lucha pura y moralmente incontestable: la dignidad humana frente a la opresión estatal. Nadie podía objetarla sin quedar del lado del verdugo.
Pero los Nobel políticos no ofrecen ese confort. Son incómodos, deliberados, arriesgados. Solo basta con mirar los precedentes más cercanos.
En 2002 el premio fue para el ex presidente norteamericano Jimmy Carter, por su diplomacia discreta y su defensa de los derechos humanos, justo cuando Estados Unidos se preparaba para invadir Irak. El galardón fue leído entonces como una forma sutil de censura al propio gobierno, más que como un reconocimiento aislado.
En 2009, Barack Obama recibió el Nobel apenas nueve meses después de asumir la presidencia, cuando aún dirigía dos guerras abiertas: Afganistán e Irak. El Comité lo justificó por “su visión y esfuerzo por un mundo sin armas nucleares”. Aunque el gesto fue más simbólico que real: un voto de confianza hacia una promesa, no hacia una política concreta.
Y en 2016, el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos fue distinguido por el acuerdo de paz con las FARC, pese a que el plebiscito en Colombia había rechazado el pacto. Fue un premio que intentó salvar políticamente un proceso herido de muerte, más que consagrar un logro consolidado.
En todos esos casos, el Comité noruego no celebró una paz alcanzada: tomó partido en una guerra moral. Eligió intervenir, no aplaudir. Y cada vez que lo hizo, envió un mensaje claro: el Nobel de la Paz no siempre premia la armonía. A veces funciona como una advertencia, una corrección o una provocación dirigida al poder.
Y eso es exactamente lo que vuelve singular al Nobel de 2025. No es un reconocimiento neutral. Es una advertencia global sobre lo que ocurre cuando la democracia se vacía de sentido y la indiferencia se vuelve política exterior.
En el caso de María Corina Machado, ella encarna la figura del opositor absoluto -y eso la convierte en heroína o villana- según quién mire. Ingeniera industrial, educada en la élite caraqueña, liberal en lo económico y conservadora en lo moral. Su discurso mezcla convicciones democráticas con una retórica abiertamente confrontativa. No habla el lenguaje de la conciliación, sino el de la ruptura.
Maduro la acusa de “golpista”, de conspirar con Washington para desestabilizar al Estado y de actuar como operadora del “imperio yanqui”. En parte, esa narrativa funciona porque Machado nunca ha disimulado su cercanía ideológica con la agenda norteamericana: defiende la economía de mercado, aplaude las sanciones internacionales y plantea una transición política que excluye cualquier negociación con el chavismo.
No es una disidente clásica ni una reformista gradual. Es una figura de choque. Su liderazgo se sostiene en la idea de que no hay nada que pactar con el poder, porque el poder mismo es ilegítimo. Y esa lógica, en el terreno venezolano, equivale a caminar sobre una mina política.
Sus detractores la ven como el rostro civil de una oposición que renunció al diálogo y se refugió en la retórica de la intervención. Sus partidarios, en cambio, la consideran la última voz coherente en un país anestesiado por el miedo y la propaganda. Ambas percepciones tienen algo de cierto.
El Nobel no absuelve a Machado de sus contradicciones. Las expone. La proyecta, sin filtros, como una figura que incomoda tanto a los autoritarios como a los demócratas tibios. Y en ese punto exacto -entre la convicción y el riesgo- reside el verdadero peso político del premio.
El Comité noruego justificó su decisión recordando que Machado ha “cohesionado a la oposición” y mantenido su lucha “por una transición justa y pacífica”. Esa formulación -aparentemente burocrática- tiene una carga estratégica evidente. Es imperativo garantizar el derecho a la representación política, la independencia judicial y la libertad de prensa.
El Nobel de la Paz 2025 no es una exaltación personal. Es un síntoma de época. Refleja un mundo en el que las instituciones pierden credibilidad, los líderes autócratas conquistan urnas sin ceder poder, y los organismos internacionales se limitan a emitir comunicados impotentes.
Premiar a Machado no cambia la realidad venezolana: no devuelve el Estado de derecho, no libera presos políticos, no garantiza elecciones limpias. Pero reinstala la idea de que la democracia sigue siendo un bien político irremplazable, no un lujo del pasado.
Este Nobel no canoniza a nadie. Expone una fractura global: la distancia entre los valores que Occidente dice defender y los que realmente está dispuesto a proteger. Venezuela es solo el espejo.
El mensaje trasciende al país de Simón Bolívar: interpela a todas las democracias que hoy creen ser inmunes a su propio desgaste.
El Nobel de la Paz 2025 no celebra una victoria sino que anuncia un conflicto. El de una humanidad que, mientras busca estabilidad, sigue olvidando que la democracia es su única garantía de paz duradera.