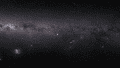Sonia Tessa
Los cronistas llegan, ponen los micrófonos, obtienen las declaraciones, y se van. Así, los medios recortan una postal, que congelan como verdad inamovible, y ocultan la película larga, muchas veces tediosa, siempre compleja, que es la realidad.
La historia de una joven de 19 años, discapacitada, embarazada como consecuencia de una violación, ocupa desde hace días las tapas de los diarios. Toda una discusión filosófica, política, ideológica, religiosa, pasa por el cuerpo de esa joven cuya edad mental no supera los diez años. Finalmente, su embarazo no se interrumpirá. Será mamá sin siquiera saber cómo pasó. Su historia saldrá de la tapa de los diarios, y la vida no le dará revancha.
Pero, ¿quién es esa chica? ¿Alguien se preguntó por sus sentimientos? No se trata de picar la cebolla como lo hacen los medios sensacionalistas, pero siempre vale la pena preguntarse por el corazón que late en la persona que protagoniza una noticia. En qué pasará con su vida antes y después de ocupar la tapa de los diarios.
La chica tiene 19 años. Su cuerpo, como el de tantas mujeres, se convirtió en zona de combate. Una guerra que desató la fiscal Leila Aguilar, al actuar de oficio para impedir la consecución de un delito (¿cuál? ¿Uno de los dos casos de abortos exceptuados explícitamente por el artículo 86 del Código Penal?). Los defensores de la vida (¿la de quién?) pusieron el grito en el cielo.
En medio de esa discusión, hubo algo que pasó desapercibido. Apenas un recuadro escrito en el diario del domingo por un periodista que tuvo acceso al expediente. Es el relato del abuso que sufrió esta chica, identificada como L.R, incluido en el fallo de la procuradora bonaerense María del Carmen Falbo.
“La madre de L.R., cuando se dio cuenta que su hija estaba embarazada, le tuvo que explicar qué es hacer el amor. La chica entonces le dijo: «Pero el único que me hizo eso fue el tío Luis». Entonces la madre le preguntó cómo había pasado. «El me acostó en la cama –contestó L. R.–, me sacó la ropa, pero yo le decía que no, no tío, y él decía yo te voy a hacer el amor. Entonces él también se sacó la ropa. Al rato me dijo ya está y me preguntó si me gustó. Y yo le dije que me dio asco. Entonces él me dijo vestite y como yo no me vestía, él me vistió»”. ¿Cómo leer esas palabras sin estremecerse ante el desamparo de una chica que ni siquiera sabía lo que estaban haciendo con su cuerpo?
El velo que tapa los ojos ante lo que duele lleva a pensar que estos son casos excepcionales, aislados. Pero en Rosario hubo hace poco, en diciembre pasado, una historia similar. Aún más cruda. La niña tenía 11 años, y había sido violada por su padrastro. Era también discapacitada. El sistema de salud pública municipal, en lugar de ampararse en la excepción prevista por el Código, sometió a la niña a un largo proceso judicial. Su vida corría cada día más riesgo. Hasta que su propio cuerpito expulsó espontáneamente el feto, y no hubo que esperar la decisión judicial. La niña jamás supo qué era lo que había en su cuerpo. El Estado nunca la amparó, ni a ella ni a su madre, empleada doméstica por un magro pago diario. Igual que en la provincia de Buenos Aires, el Estado eligió la burocracia. Y se ensañó con las más débiles. Lo hizo en nombre de la vida, de la justicia, de valores que son papel picado cuando no sirven para paliar el sufrimiento de las personas.