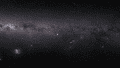“San Martín, qué duda cabe”, aseguraba un oyente de radio al que se le preguntaba sobre cuál debía ser elegido como el “gen argentino”, ese que según el programa de Pergolini es el que pinta de cuerpo entero nuestra esencia del ser nacional, esa especie de entelequia hecha de ideales, recuerdos, valores, pretensiones y por qué no, prejuicios que le son propios a una sociedad y sirven para diferenciarla del resto.
“San Martín por su nobleza y su desapego, insistía el oyente, es quien más nos identifica”, a lo que otra oyente retrucaba, “Yo estoy convencida de que debería ser René Favaloro el elegido porque dio todo, hasta su propia vida por el conocimiento” y un tercero le contestaba que prefería a Fangio porque fue un pionero que supo darle jerarquía deportiva internacional a la Argentina y ofrecerle a la gente muchas satisfacciones”.
Y después vinieron los argumentos en contra, porque no sólo se trata de defender la decisión propia, sino también de buscar el lado flaco del contrario, y así hubo gente que desestimó la figura de Favaloro porque se quitó la vida y eso, según una oyente “le quitaba excelencia”, y otros atacaron a quemarropa a San Martín con rumores de supuestos dinerillos públicos que el prócer se habría apropiado, y a Fangio por el hijo extramatrimonial que tuvo y nunca reconoció como propio.
¿Qué es un gen? Para un biólogo molecular el gen es un fragmento de ADN que especifica la composición de una proteína. Para un genetista los genes son parte de nuestros cromosomas y determinan los rasgos o caracteres hereditarios y para los biólogos de poblaciones, los genes son unidades de diferenciación que pueden ser usadas para distinguir varios miembros de una población entre sí, con sus virtudes y sus defectos.
Preguntas al pie: ¿por qué creemos que el gen argentino debe estar constituido entonces sólo en base a atributos excelsos? ¿Por qué buscamos en otros la ejemplaridad con la que ninguno de nosotros podría vivir? ¿Por qué seguimos pensando en que es posible y real un ser perfecto, intachable, sin grietas ni fisuras, bueno, trabajador, honesto, cumplidor con los impuestos, que saca la basura a horario, que se baña todos los días y se seca las orejas, que se juega por la Patria, que levanta la caca de su perro de la vereda del vecino, que es eficiente en su trabajo, divertido en las fiestas, tierno con su pareja, una guía para sus hijos y el más amigo de sus amigos?
¿De dónde sacamos nosotros, los argentinos, –que si podemos gambeteamos las leyes nacionales y las ordenanzas municipales, que si a la mano viene, nos adelantamos en la cola y cuerpeamos el último huequito en el ascensor antes de que llegue la viejecita que camina lento– que San Martín está en nuestros genes sólo por lo que acredita en el haber y no también por lo que (como todo ser humano) sumó en la columna del debe?
Dicen los psicólogos que si uno no toma conciencia de sus limitaciones y de sus errores, es muy difícil, casi imposible que logre superarlos. Por eso: o nos trasplantamos los genes para parecernos a ese espejo irreal en el que creemos mirarnos, o buscamos un diván bien grande capaz de contener a 33 millones de argentinos y el mejor psicólogo del mundo para frenar tanto amor propio.
Ni tanto... ni tan poco, decía mi abuela cuando éramos adolescentes y nos escuchaba construir castillos en el aire.
“San Martín por su nobleza y su desapego, insistía el oyente, es quien más nos identifica”, a lo que otra oyente retrucaba, “Yo estoy convencida de que debería ser René Favaloro el elegido porque dio todo, hasta su propia vida por el conocimiento” y un tercero le contestaba que prefería a Fangio porque fue un pionero que supo darle jerarquía deportiva internacional a la Argentina y ofrecerle a la gente muchas satisfacciones”.
Y después vinieron los argumentos en contra, porque no sólo se trata de defender la decisión propia, sino también de buscar el lado flaco del contrario, y así hubo gente que desestimó la figura de Favaloro porque se quitó la vida y eso, según una oyente “le quitaba excelencia”, y otros atacaron a quemarropa a San Martín con rumores de supuestos dinerillos públicos que el prócer se habría apropiado, y a Fangio por el hijo extramatrimonial que tuvo y nunca reconoció como propio.
¿Qué es un gen? Para un biólogo molecular el gen es un fragmento de ADN que especifica la composición de una proteína. Para un genetista los genes son parte de nuestros cromosomas y determinan los rasgos o caracteres hereditarios y para los biólogos de poblaciones, los genes son unidades de diferenciación que pueden ser usadas para distinguir varios miembros de una población entre sí, con sus virtudes y sus defectos.
Preguntas al pie: ¿por qué creemos que el gen argentino debe estar constituido entonces sólo en base a atributos excelsos? ¿Por qué buscamos en otros la ejemplaridad con la que ninguno de nosotros podría vivir? ¿Por qué seguimos pensando en que es posible y real un ser perfecto, intachable, sin grietas ni fisuras, bueno, trabajador, honesto, cumplidor con los impuestos, que saca la basura a horario, que se baña todos los días y se seca las orejas, que se juega por la Patria, que levanta la caca de su perro de la vereda del vecino, que es eficiente en su trabajo, divertido en las fiestas, tierno con su pareja, una guía para sus hijos y el más amigo de sus amigos?
¿De dónde sacamos nosotros, los argentinos, –que si podemos gambeteamos las leyes nacionales y las ordenanzas municipales, que si a la mano viene, nos adelantamos en la cola y cuerpeamos el último huequito en el ascensor antes de que llegue la viejecita que camina lento– que San Martín está en nuestros genes sólo por lo que acredita en el haber y no también por lo que (como todo ser humano) sumó en la columna del debe?
Dicen los psicólogos que si uno no toma conciencia de sus limitaciones y de sus errores, es muy difícil, casi imposible que logre superarlos. Por eso: o nos trasplantamos los genes para parecernos a ese espejo irreal en el que creemos mirarnos, o buscamos un diván bien grande capaz de contener a 33 millones de argentinos y el mejor psicólogo del mundo para frenar tanto amor propio.
Ni tanto... ni tan poco, decía mi abuela cuando éramos adolescentes y nos escuchaba construir castillos en el aire.