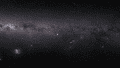Este jueves a las 19.30, en el Gran Salón de Plataforma Lavardén, el escritor Guillermo Martínez presenta el libro Una felicidad repulsiva, su segunda compilación cuentos.
El autor llega a la ciudad en el marco del ciclo Primavera Planeta en Rosario, que organiza la citada editorial y que cuenta con el apoyo del Banco Hipotecario Nacional.
Antes de la charla en el espacio cultural de Sarmiento y Mendoza, el autor de Crímenes imperceptibles, entre otras novelas, dialogó con Rosario3.com.
— “Una felicidad repulsiva” es su segundo libro de cuentos. El anterior, “Infierno Grande”, data de 1989. ¿A qué responde el hiato?
— Buen, en realidad, cada vez que empezaba un cuento terminaba en una novela, eso le ocurrió a las cuatro últimas. De hecho, escribía algunos cuentos en el medio pero no eran tantos como para conformar un libro y, además, se daba esto de que algunos terminaban en novelas: Acerca de Roderer, La mujer del maestro y La muerte lenta de Luciana B empezaron como cuentos
— ¿Y en sentido inverso, pasó en algún momento que una probable novela termine en cuento?
— No, pero tuve ciertas dudas con el cuento final, que es Una madre protectora, que también llegué a pensar que podía ser una novela y, finalmente, la cerré a las cincuenta páginas. Es una nouvelle (novela corta), prácticamente.
— ¿Cómo surgió ese cuento en particular?
— Es una historia que conocí más o menos de cerca pero que, originariamente, no era más que una madre nórdica que se espantaba en Buenos Aires de la contaminación ambiente y no quería sacar a su bebé recién nacido a la calle. Y bueno, todo lo demás es lo que ocurre un poco en mis historias: partir de un primer acorde autobiográfico o de algo que escuché. Un germen, a veces, en lo real que luego que se transforma, te dría casi por imperio, en una lógica ficcional que va indicando algunas bifurcaciones posibles, de extensiones y, sobre todo, de cierta gradación en la intensidad que se sostiene lo suficiente desde el punto de vista ficcional.
— ¿Y cuál fue el germen de “Lo que toda niña debe ver”?
— Ese cuento surgió de una conversación que escuché en un bar, donde dos mujeres que se quejaban de esto: que la bebita de una de ellas nunca había visto un pito. Se daba esta situación de madres separadas, con hijas todas ellas y se reían porque creían que la nena iba a creer que todos los cuerpos eran así, como los de ellas. Hay un pequeño detalle, que es una inscripción que se lee a principios del cuento, que es una inscripción que leí en un baño de los Estados Unidos.
— ¿Y “Un gato muerto”?
— Te diría que es el más puramente ficcional. Una vez tuve un gatito que lloraba mucho de noche y me quedé con esa sensación de lo desesperante que puede ser el maullido de un gato recién nacido y fue nada más que a partir de eso que pensé en esta conexión con el llanto de un bebé. Lo curioso de ese cuento fue que, cuando terminé de escribirlo, investigué sobre las características del llanto de los bebés prematuros y descubrí que hay una enfermedad, justamente de los bebés prematuros, que se llama el síndrome del llanto del gato que tiene que ver con una deficiencia mental que, bueno, fue una sorpresa para mí, no lo sospechaba. No lo dejé especificado eso en el cuento pero existe
— ¿Qué período abarcan estos cuentos?
— Desde el 2000, te diría, que es el más antiguo. Y hay incuso un cuento mío de juventud, de cuando tenía 25 años, más o menos, que es “El secreto”, que pertenece a otro registro, otro modo de escribir, pero me pareció que lo podía rescatar.
— ¿Cuál es la diferencia que encuentra entre el cuento y la novela?
— Me resulta muy agradable escribir cuentos esporádicamente porque uno puede entrar en registros diferentes, hacer algunas clases de experimentos, intentar modos de escribir imprevisibles. El pasaje entre cuento y cuento tiene más libertad. Fijate que tenés el cuento cuasi fantástico, el cuento de terror, el familiar; eso te da una gran libertad. Es muy duro pensar en la idea de escribir un libro de cuentos porque tienen que aparecer las ideas, por más que uno las tenga en lista de espera. Escribir un libro de cuentos también tiene un tiempo incierto, por esto que te decía que algunos se han convertido en novelas. Creo que los libros de cuentos se van armando solos con el paso del tiempo. Mientras que la novela es un trabajo de día a día, donde vos estás en una novela y vas avanzando de a poco, de un modo más penoso, pero hay algo que te indica que tenés que trabajar sí o sí en eso, concentrarte en ese mundo. Y la novela tiene esta cuestión de la homogeneidad. Uno tiene que permanecer en esa atmósfera más o menos fija. Una vez que vos jugás las cartas de la novela todo tiene cierta regularidad. Necesitás mantenerte en el mismo estilo, ay algo que uno tiene que sostener, más allá de las posibles sub-novelas. Mientras que el cuento te permite esos saltos que los nota también el lector.
— ¿Cuáles son los puntos en común entre la matemática y la literatura?
— Para mí, la analogía más clara es que, de la misma manera que un matemático entrevé primero una cierta regularidad, un patrón en las formas ideales matemáticas, uno piensa en problemas matemáticos en una suerte de mundo platónico de objetos matemáticos. Después tenés que codificar esas regularidades en un texto que se llama demostración, que es una sucesión de líneas donde uno va probando cosas de tal manera que luego el lector puede reconstruir ese mundo idea. Es muy similar a lo que ocurre en una novela. Primero se definen los rasgos del personaje, los momentos de torsión que te permiten escribir, algo de los diálogos. Bueno, como te dije, escucho una conversación en un bar y a continuación se genera una idea que es puramente mental y luego vos la codificas y esa codificación se transforma luego en una novela o cuento. El sistema de trabajo es casi el mismo.
— ¿Y cuál es la relación entre ficción y realidad?
— Muchas veces se piensa eso: que hay historias que superan a la ficción Pero en la ficción, nunca es muy bueno acumular desgracias o que la crueldad sea extrema. La ficción no trabaja con agregación de maldad o con hechos difíciles de creer. Hay un criterio de parsimonia en la ficción. Por ejemplo, en la literatura fantástica. Borges decía que Wells escribió La invasión de los marcianos y El hombre invisible, pero nunca se le hubiera ocurrido escribir sobre marcianos que fueran también invisibles. En el género fantástico, si hay más de una maravilla, todas se anulan entre sí. De la misma manera, en una tragedia, si hay más de cinco actos, se convierte en una comedia. En definitiva, hay algo de balance y de control que un requiere para la ficción. No importa cuán excesiva resulte la realidad, el escritor va a tomar algo de la realidad donde lo importante va a ser la proporción, o la iluminación o en qué momento se revela tal o cual detalle. No me parece que el escritor compita con la realidad. Sí me parece que la ficción compite con la vida pero en otro terreno, en el terreno de poder volverse memorable, vívida, de poder ser creíble como ficción.