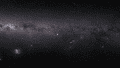A Gaetano Mosca le parecía sencillo demostrar que siempre prevalecerían minorías organizadas sobre las mayorías desorganizadas. Creyó que la existencia de clases dirigentes era la única proposición válida para una incipiente ciencia política.
Robert Michels formuló la “ley de hierro de las oligarquías”, según la cual toda organización implica una jerarquización de los dirigentes respecto de los dirigidos. A la vez creyó imposible la vida colectiva sin organización y supuso que había una tendencia a la burocratización creciente que dificultaba el control de los asuntos públicos por parte de la gente común.
Ostrogorski contemplaba la organización de partidos de masas como el final de la política producida por el libre juego de las fuerzas sociales. Con los partidos en pie la política se transformaba en una manufactura de esas maquinarias: rígida, ortodoxa, impersonal, irresponsable, y carente de deliberación pública.
A Max Weber le obsesionaba la tensión entre burocracia y liderazgo político. Intuía un enorme riesgo en la dominación por parte de los funcionarios impersonales y sin responsabilidad individual por sus decisiones técnicas. Veía inútil esperar de ellos conducción política y, si ésta no surgía providencialmente, sólo era esperable el oscuro dominio de la máquina burocrática.
Le Bon profetizó la restricción progresiva de las libertades individuales por leyes que iban aumentando el poder de funcionarios perpetuos e irresponsables; esta restricción era impulsada por la multitud que no percibía que sus propias leyes la harían esclava.
El propio Durkheim no presenta al estado como el sitial indiscutido del bien común, a pesar de considerarlo el “cerebro” de la sociedad. La fuerza colectiva que constituye el estado, para ser liberadora del individuo, necesita contrapesos.
Estos clásicos, en conjunto, protagonizaron un giro intelectual que hoy debe revisitarse, un cambio de énfasis de la reflexión política, a la cual reorientaron desde cómo preservar el espacio de gestación del bien común hacia cómo evitar la dominación impersonal.
Los seis compartieron una concepción en la cual la autoridad derivaba de la organización, un principio técnico avizorado como destino fatal de la sociedad de masas, al cual cada uno de ellos exorcisó de diverso modo. Con tantos y justificados temores es extraño que la actualidad siga impregnada de lamentos por la ausencia de orientación al “bien común”.