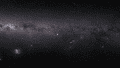“Gracias por usar el servicio de llamada gratuita de...” repite la locutora edulcorada de una empresa de telefonía celular, del otro lado de la línea” y será en vano que tratemos de explicarle el motivo de nuestra llamada, porque la grabación seguirá adelante, inconmovible. “Su llamada está siendo cursada...” tranquiliza con impostado tono otra voz igualmente grabada, ante nuestro requerimiento de respuesta por el corte imprevisto de energía eléctrica.
“Si necesita consultar detalles de su consumo, digite 1; si desea información sobre el estado de su factura, digite 2; de lo contrario, aguarde y será atendido por uno de nuestros operadores”, invita el contestador de una empresa a la que le hemos contratado un servicio de cable interrumpido por causas que ignoramos. “Den la cara, chorros” dice uno de los tantos grafitis que pueden leerse en las paredes de una compañía de telefonía fija que si bien permite el ingreso de los clientes quejosos al hall central del edificio, los deriva a una cabina telefónica para que planteen sus reclamos a un operador invisible con sede en Buenos Aires.
“Disculpe –se excusa la voz grabada en los contestadores de la Afip y de cuanta repartición pública recaudadora intentemos contactar vía telefónica, para aclarar una duda– pero todos nuestros operadores están ocupados... intente nuevamente más tarde” y así hasta el infinito. “El trámite debe hacerlo a través del cajero automático” le indican amablemente al beneficiario de un crédito que luego de una amarga experiencia que le significó figurar inmerecidamente en el Veraz, insiste en pagar por la ventanilla del banco para que el cajero real, Juan Pérez (y no el automático), le dé el comprobante sellado de que pagó a tiempo.
Lo que usuarios y consumidores demandan desesperados es que alguien con nombre, apellido e identidad propia los reciba, los escuche, les explique y les dé respuestas a sus planteos y es justamente eso lo que, en la era de las comunicaciones y con un descomunal despliegue tecnológico, las empresas de toda índole –pública y privada– se niegan a brindar a sus cautivos clientes.
No sólo no tenemos luz, agua, gas, teléfonos y bancos cuando los necesitamos, sino que ya no existe si quiera el empleado que antes ponía la cara frente a los irascibles damnificados, para darles alguna respuesta: hasta qué hora durará el corte, por qué nos cobraron de más o por qué las facturas nos llegan vencidas y el recargo lo debemos pagar nosotros.
Todas las empresas citadas, algunas de capitales extranjeros, han acumulado en las últimas décadas jugosísimos capitales que las seducen a permanecer en un país plagado de vaivenes jurídicos, económicos y políticos. Todos los organismos recaudadores del Estado ven crecer año tras año sus ingresos, gracias a la proliferación impositiva y a su particular vocación de convertir a cualquier ser que camina en un contribuyente forzoso, pero aún así, invierten cada vez menos en la razón de ser de su negocio/servicio: el usuario.
La tecnología al servicio de las comunicaciones es maravillosa, pero si detrás no hay quien responda y dé soluciones, los recursos terminan pareciéndose a las decoradas cajas de los magos e ilusionistas, llenas de atractivos colores, capaces de hacernos viajar en el tiempo y sentirnos en el futuro; pero al fin y al cabo, en el fondo: nada por aquí, nada por allá.
“Si necesita consultar detalles de su consumo, digite 1; si desea información sobre el estado de su factura, digite 2; de lo contrario, aguarde y será atendido por uno de nuestros operadores”, invita el contestador de una empresa a la que le hemos contratado un servicio de cable interrumpido por causas que ignoramos. “Den la cara, chorros” dice uno de los tantos grafitis que pueden leerse en las paredes de una compañía de telefonía fija que si bien permite el ingreso de los clientes quejosos al hall central del edificio, los deriva a una cabina telefónica para que planteen sus reclamos a un operador invisible con sede en Buenos Aires.
“Disculpe –se excusa la voz grabada en los contestadores de la Afip y de cuanta repartición pública recaudadora intentemos contactar vía telefónica, para aclarar una duda– pero todos nuestros operadores están ocupados... intente nuevamente más tarde” y así hasta el infinito. “El trámite debe hacerlo a través del cajero automático” le indican amablemente al beneficiario de un crédito que luego de una amarga experiencia que le significó figurar inmerecidamente en el Veraz, insiste en pagar por la ventanilla del banco para que el cajero real, Juan Pérez (y no el automático), le dé el comprobante sellado de que pagó a tiempo.
Lo que usuarios y consumidores demandan desesperados es que alguien con nombre, apellido e identidad propia los reciba, los escuche, les explique y les dé respuestas a sus planteos y es justamente eso lo que, en la era de las comunicaciones y con un descomunal despliegue tecnológico, las empresas de toda índole –pública y privada– se niegan a brindar a sus cautivos clientes.
No sólo no tenemos luz, agua, gas, teléfonos y bancos cuando los necesitamos, sino que ya no existe si quiera el empleado que antes ponía la cara frente a los irascibles damnificados, para darles alguna respuesta: hasta qué hora durará el corte, por qué nos cobraron de más o por qué las facturas nos llegan vencidas y el recargo lo debemos pagar nosotros.
Todas las empresas citadas, algunas de capitales extranjeros, han acumulado en las últimas décadas jugosísimos capitales que las seducen a permanecer en un país plagado de vaivenes jurídicos, económicos y políticos. Todos los organismos recaudadores del Estado ven crecer año tras año sus ingresos, gracias a la proliferación impositiva y a su particular vocación de convertir a cualquier ser que camina en un contribuyente forzoso, pero aún así, invierten cada vez menos en la razón de ser de su negocio/servicio: el usuario.
La tecnología al servicio de las comunicaciones es maravillosa, pero si detrás no hay quien responda y dé soluciones, los recursos terminan pareciéndose a las decoradas cajas de los magos e ilusionistas, llenas de atractivos colores, capaces de hacernos viajar en el tiempo y sentirnos en el futuro; pero al fin y al cabo, en el fondo: nada por aquí, nada por allá.