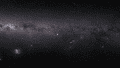Ricardo Robins
Un joven camina por calle Jujuy, a la vuelta de la zona de la tragedia, y lleva el marco de una ventana que ya no tiene vidrios. Unos metros más atrás, hacia Oroño, una mujer avanza con los ojos llenos de lágrimas. En la esquina, se levanta la primera carpa de asistencia a familiares y vecinos afectados. Una cuadra más allá, en la intersección del bulevar y Salta está el vallado más rígido, que sólo permite el paso de rescatistas y funcionarios. En esa base operativa, ya no hay exaltación y corridas. El shock inicial dejó paso a otra sensación. Bomberos, gendarmes, ayudantes, familiares de víctimas, vecinos damnificados, funcionarios y periodistas se juntan, comparten experiencias, toman un café, comen algo, lloran, se ríen. Hacen un luto colectivo.
Dos rescatistas abren al vallado y Leandro, un joven bombero voluntario, sale de la zona de la tragedia, a mitad de cuadra de Salta al 2100. Se sienta sobre el paragolpes de un coche autobomba y toma gaseosa de una botellita. Un fotógrafo se le acerca para charlar. Una voluntaria les ofrece café.
- No gracias, dale a los voluntarios-, dice el reportero gráfico.
- Les damos a todos-, responde ella.
Leandro, el bombero voluntario, llegó el martes a las 10 de la mañana al edificio de la explosión. Se quedó hasta las 20 de ese primer día, diez horas participando de la remoción de escombros. Su rol: un eslabón más en el pasamanos, que depende del Comando de Incidentes. A las 8 del miércoles se tuvo que ir a su trabajo: es paramédico. Hizo guardia hasta las 24. Se bañó y sin dormir volvió a la zona de la tragedia. Ahora es mediodía del jueves y, tras doce horas de labor en el edificio derrumbado, se toma un recreo.
- La sensación que tuve cuando llegué fue terrible, no la puedo explicar. Miedo no tengo, pero sí hay riesgo de derrumbe. Ayer no dormí pero ayudar te da pilas-, cuenta.
Frente a él, un familiar se apoya sobre un camión de Gendarmería estacionado sobre el vallado. No puede estar más cerca del área donde buscan algunos de los desaparecidos. Llora y habla por celular. Un manojo de veinte periodistas, entre cronistas, camarógrafos y fotógrafos, está a su lado pero ninguno se le acerca ahora. Ellos intercambian información. Hace minutos que circula la versión del hallazgo de un cuerpo. Los detalles son tétricos.
Una cronista rosarina que trabaja para un medio de Buenos Aires se prepara para salir en vivo. Antes se encuentra con una colega local. Se dan un fuerte abrazo. Ella llora. Es todo muy fuerte, se dicen. Intercambian experiencias, como otros. Las historias que escuchan hace 50 horas se le pegan en el cuerpo. Es inevitable.
- ¿Un carlitos?-, les ofrece el titular del bar que está en la ochava de enfrente y que ayuda con comida para todos los que trabajan en el lugar.
- Bueno, pero uno solo que tengo que salir al aire-, dice la periodista y agarra el tostado de la caja de cartón.
- Agarrate otro que estás flaca, dale, te lo ponés atrás de la oreja y no se ve-, insiste él y les arranca una sonrisa.
En paralelo, Aníbal Gómez, del equipo de rescate de la Policía Federal, le detalla a cuanto móvil en vivo que le solicita una entrevista cómo es el trabajo que realizan sobre una pila de escombros de varios metros.
El secretario de Obras Públicas municipal, Omar Saab, que se esfuerza en apuntalar el edificio para evitar otro derrumbe, cruza el vallado. Se saca el casco amarillo de trabajo y se sirve una porción de pizza al paso. Refugiados detrás de otro autobomba, sentados en el piso y de espaldas a la tragedia, seis bomberos también almuerzan: comen comida caliente. Dos de ellos, con sus caras sucias y cansadas, ensayan una risa liberadora, ajena al lugar. En ese momento llegan los bolicheros y anuncian que sólo habrá actividad nocturnas hasta la 1.30, y muchos ni siquiera abrirán sus comercios. No hay clima de fiesta. Nadie necesita que le expliquen eso en la esquina de la catarsis.