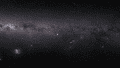Buenos Aires, año 2005: de las numerosas entrevistas que le hicieron en su vida a Susana Giménez en las revistas, recuerdo una de hace un par de años en la que la lúcida Su (sí: lúcida) hablaba de cómo la estaban maltratando los medios de comunicación en momentos en que el rating no la favorecía y tanto ella como su producción daban manotazos de ahogado incluyendo en una hora y media de programa: enanos, gigantes, chicos bailando y famosos jugando al dígalo con mímica… mixtura extraña entrecortada por los espasmos culturales del certamen memorista del imbatible.
Me impresionó de aquella entrevista cómo la diva del teléfono –que ha ganado fortunas en el mundo del espectáculo y pisa fuerte con su nombre propio y no con el de los sucesivos maridos/parejas que la frecuentaron con fines más monetaristas que afectivos– confesaba la condición de objeto a la que era reducida no sólo ella, sino cualquiera que tuviera el privilegio de ocupar un lugar central en la TV: continuos cambios de horarios del programa, constantes modificaciones en los contenidos y cada vez más exigencias hacia su persona con tal de subir el rating en las franjas horarias en que los televidentes cambiaban de canal.
“Si pudieran conseguir que me muriera en cámara para medir más, lo harían” dijo Susana, dejando traslucir su costado vulnerable, ese que le ha facilitado el mejor feeling con el público.
Río Cuarto, año 2007: Nora Dalmasso murió asesinada, tras una violación de la que aún no se conoce el autor y a pesar de que los countries están plagados de cámaras filmadoras, no hay imágenes de la víctima agonizante, no hay fotos en las que se vea al asesino violando y matando a la empresaria y tampoco hay registros en la pantalla de ningún celular familiar de lo que pasó ese día en el cuarto de su hija.
Aún así, el ingenio mediático (prefiero llamarlo falta de escrúpulos) buscó la forma de acceder a las fotografías del cuerpo inerte de la mujer en el peor y más absoluto estado de indefensión: el de la muerte. Entonces, sin que ella pueda decir “no”, sin que pueda cubrirse, ampliaron su cuerpo y lo diseccionaron con juicios y especulaciones baratos, como si en vez de periodistas (¿periodistas?) fuesen especialistas del instituto médico legal buscando pistas ocultas tras los coágulos, los hematomas y los restos de piel escondidos en sus uñas cuidadas.
Y a partir de entonces, ningún programa de televisión pudo (¿no pudo?) quedar al margen de la profanación pública: desde Legrand a Gelblung –cada vez más cercanos– todos se sintieron compelidos por la imperiosa necesidad de referirse a la exhibición del cadáver y –sin que se les atragante el buffet froid– se despacharon acerca de los pezones, el pubis, la vagina y la sangre de Norita derramada sobre el cuello estrangulado, como si se tratara de un rito iniciático que hay que cumplir para ser parte de una comunidad caníbal a la que todos mueren por pertenecer.
Me acordé de Susana y aquella respuesta que hace dos años me sonó exagerada: “Si pudieran conseguir que me muriera en cámara, lo harían”. No sé cuánto habrá medido América y sus repetidores con la segunda e innecesaria violación de Nora; sí sé que hay varios lugares de los que no se vuelve: uno de ellos es la muerte.
Me impresionó de aquella entrevista cómo la diva del teléfono –que ha ganado fortunas en el mundo del espectáculo y pisa fuerte con su nombre propio y no con el de los sucesivos maridos/parejas que la frecuentaron con fines más monetaristas que afectivos– confesaba la condición de objeto a la que era reducida no sólo ella, sino cualquiera que tuviera el privilegio de ocupar un lugar central en la TV: continuos cambios de horarios del programa, constantes modificaciones en los contenidos y cada vez más exigencias hacia su persona con tal de subir el rating en las franjas horarias en que los televidentes cambiaban de canal.
“Si pudieran conseguir que me muriera en cámara para medir más, lo harían” dijo Susana, dejando traslucir su costado vulnerable, ese que le ha facilitado el mejor feeling con el público.
Río Cuarto, año 2007: Nora Dalmasso murió asesinada, tras una violación de la que aún no se conoce el autor y a pesar de que los countries están plagados de cámaras filmadoras, no hay imágenes de la víctima agonizante, no hay fotos en las que se vea al asesino violando y matando a la empresaria y tampoco hay registros en la pantalla de ningún celular familiar de lo que pasó ese día en el cuarto de su hija.
Aún así, el ingenio mediático (prefiero llamarlo falta de escrúpulos) buscó la forma de acceder a las fotografías del cuerpo inerte de la mujer en el peor y más absoluto estado de indefensión: el de la muerte. Entonces, sin que ella pueda decir “no”, sin que pueda cubrirse, ampliaron su cuerpo y lo diseccionaron con juicios y especulaciones baratos, como si en vez de periodistas (¿periodistas?) fuesen especialistas del instituto médico legal buscando pistas ocultas tras los coágulos, los hematomas y los restos de piel escondidos en sus uñas cuidadas.
Y a partir de entonces, ningún programa de televisión pudo (¿no pudo?) quedar al margen de la profanación pública: desde Legrand a Gelblung –cada vez más cercanos– todos se sintieron compelidos por la imperiosa necesidad de referirse a la exhibición del cadáver y –sin que se les atragante el buffet froid– se despacharon acerca de los pezones, el pubis, la vagina y la sangre de Norita derramada sobre el cuello estrangulado, como si se tratara de un rito iniciático que hay que cumplir para ser parte de una comunidad caníbal a la que todos mueren por pertenecer.
Me acordé de Susana y aquella respuesta que hace dos años me sonó exagerada: “Si pudieran conseguir que me muriera en cámara, lo harían”. No sé cuánto habrá medido América y sus repetidores con la segunda e innecesaria violación de Nora; sí sé que hay varios lugares de los que no se vuelve: uno de ellos es la muerte.