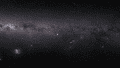Nilda se apoya en la puerta de su precaria casa de Villa Constitución. Sólo puede llegar hasta ahí para respirar el aire húmedo que levanta el río a pocos metros. Chupa el mate y el cigarrillo a la espera de que alguien entre en su improvisado almacén de escasos productos. Es la forma que encontró según dice, gracias a la solidaridad de los vecinos, de mantenerse mientras cumple prisión domiciliaria por el crimen de Armando, su pareja y padre de sus hijos de 17 y 25 años. Porque poco y nada material le ha quedado de los veintipico de años que pasaron juntos. En cambio, sí mucho dolor que, paradójicamente, le deja lugar a un amor que asegura será para siempre.
Un controvertido fallo judicial en contra suyo y de su hijo mayor determinó que mataron a Armando el 9 de agosto de 2014. La defensa de Nilda apeló la condena a 12 años al entender que había actuado en legítima defensa y que había sido sometida por años a una violencia extrema por su pareja. Mientras la Justicia analiza su caso, Rosario3.com visitó a Nilda y escuchó su versión.
Es demasiado frío este julio. Nilda está arropada bajo techo, como si estuviera a la intemperie. Es que la casa donde vive y en la que compartió su sórdida vida matrimonial, el aire helado se cuela imparable por cada grieta. Todo aparece roto. Las paredes, los pocos muebles desperdigados, el cielo raso, las ventanas y sus cortinas. Y ella misma, con sus ojos rojos de tanto llorar.

De acuerdo a su relato, Armando se encargó de destrozar lo que tenía cerca. Pasados los primeros meses de un noviazgo romántico, cuando iniciaron una vida juntos en una casita propia, empezó a tomar de más, salir y regresar para desatar una ira inexplicable contra su mujer y lo que los rodeaba. Así, como una maldición. Muy lejos quedó la dulzura, la pasión y el encanto que desplegó, al son de su guitarra, cuando se conocieron. Amante del chamamé, solía salir con amigos y tocar en bares de la zona y más allá. Si llegaba “fresco”, se dejaba preparar la comida por su mujer y después, se acostaba. Pero si se había pasado de copas, se volvía huraño y resentido, pero sobre todo violento. Podía cruzar de un puñetazo la mesa o desarmar a patadas un armario, como también golpear y empujar a Nilda, dejándole ojeras negras y moretones. Bien sabe ella que fue aún peor cuando le arrancó un diente o aquella vez que la persiguió con un cuchillo en la mano delante de los vecinos. O ese día que le asestó una piña en la espalda apenas operada del riñón. Ni hablar cuando la atacó estando embarazada de un hijo que nunca nació.
Nilda mantiene vivas las emociones de aquellos días. Sus horas interminables de encierro para que no la vean desfigurada, para que no lean en su cara los arrebatos criminales de su marido. No se trataba de cubrirlo sino de una inmensa vergüenza que conquistaba su persona. Mucho más que un dolor, un deseo inconmensurable de desaparecer. Por eso, cuenta, tomaba pastillas para dormir y olvidar por un rato lo que padecía.
Cada recuerdo le vuelve a doler. Se le nota cuando habla y le brota el llanto. Nilda está descorazonada, no sólo padeció esa violencia bestial del hombre que jura todavía amar sino que se sintió muy sola todo ese tiempo. Armando la agredía también en su condición de compañera de vida y mamá de sus hijos, su costumbre era ignorarla a la hora de tomar decisiones. Nilda cuenta que viajaba solo y que se divertía con amigos a los cuales llevaba a su casa al amanecer, para seguir bebiendo un poco más y escuchar música. Entonces, ella entraba en juego para hacerles de comer o bien, cambiar los CD´s que ellos ya ni podían manipular y si todo iba bien, la dejaban quedarse. Pero cualquier situación podía cambiar el humor de Armando y volverlo furioso.

Nilda fuma al lado de la ventana. Ahí mismo la luz le sienta bien para la cámara. Parece que hablara sola, interrumpiéndose a sí misma con una tos persistente. Más atrás, en otra habitación duerme su hijo menor junto a su nietito, hijo de su hijo mayor –también arrestado por la muerte de Armando pero con permiso para ir a trabajar– a quien cuida todos los días. El niñito amanece con ganas de tomar su mamadera y su aparición la saca de un pasado tan presente por unos minutos. Como muchas abuelas lo hacen, corre a la cocina para traerle lo antes posible el desayuno.

Las fotos de Armando se multiplican en los rincones carcomidos de la casa. Tocando la guitarra, bailando con Nilda, junto a sus dos hijos. Ella las repasa con su mirada gastada aunque amorosa. No deja de repetir cuánto quería a ese hombre y, curiosamente, asegura que él la quería a ella y también a sus hijos aunque les pegara y los insultara a menudo. Está convencida de que su marido –ella lo nombra así aunque no estaban casados– estaba enfermo, que era alcohólico y que sufría mucho. Según dice, hizo varios intentos para persuadirlo a dejar la bebida, incluso él admitía su problema y prometía alejarse de ese mundo. Pero sólo eran palabras, una y otra vez. Aun cuando Nilda lo denunciara ante la policía, o abandonara la casa con los chicos para tomar distancia y preservarse. Volvía a salir, a tomar y continuaban las palizas y con ellas el terror de su propia familia en un verdadero espiral siniestro.
Dos años pasaron de ese día. La última mañana en que Armando llegó a su hogar enojado y pasado de vuelta. Nilda terminó trenzada con él para defender a su hijo más chico, a quien su propio papá lo había amenazado con un cuchillo. La violencia había tomado la casa como el fuego que se esparce y vuelve gris y oloroso lo que incendia. Fue un final trágico, horroroso y cruento para todos. Aún hoy, Nilda se pregunta por qué sucedió y siente que no tuvo suficiente ayuda, ni familiar ni estatal, para salir de ese infierno a tiempo. Su destino y el de sus hijos no estaban escritos en las paredes sino que fueron impuestos, marcados a la fuerza, machacados a golpes hasta su fisura.
Más información