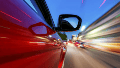Es probable que Analía Ceci no lea esta nota hoy. El 6 de agosto de cada año –también las horas previas y posteriores– prefiere desconectarse para hacer su “propio duelo”. Ocho años atrás estaba en su departamento del décimo piso del edificio ubicado en Salta 2141, cuando voló por el aire en medio de una explosión que muchos consideran “la peor tragedia” ocurrida en Rosario con 22 muertes. Perdió todos sus bienes materiales, quedó con la mitad de su capacidad auditiva lo cual le impidió seguir dando clases de inglés en instituciones y sobre todo, según expresó, emocionada y conmovida, a Rosario3, padeció la indiferencia estatal y social y el estigma de haber salido viva del mismo infierno. Sintió enojo y hasta envidia por las “vidas que seguían adelante” mientras la suya había quedado “detenida a las 9.38 de ese martes”. Sin embargo, con mucho esfuerzo y voluntad logró transformar esos sentimientos en energía positiva y creó la fundación Eureka, cuando advirtió que “la tragedia” fue la consecuencia de diversas conductas desaprensivas e irresponsables con el entorno. Acá, la historia de una sobreviviente.

“A mí Rosario me empezó a doler y me mudé a Cañada de Gómez, hace un año y medio estoy viviendo acá”, dijo Analía del otro lado de la pantalla, un par de días antes de este 6 de agosto, 8 años después de ver la muerte pasar de largo. “Me empezó a doler la indiferencia de los gobernantes, el fallo que, si escuchás el veredicto pareciera que dijese que pese a las evidencias en contra de Litoral Gas, el culpable solo es el gasista. Como sobreviviente y testigo nunca me llamaron a declarar”, lamentó.
Sobrevivir, la palabra clave. Para Analía, hoy con 39 años y su capacidad de oír disminuida en un 50 por ciento luego de que astillas de vidrio se incrustaran en sus oídos –se las quitaron 10 días después de la explosión– en calle Salta “por un lado murieron 22 personas de una forma espantosa y por otro lado, las personas que rescataron de ese edificio no llegamos a 30”. Muertos y vivos, es la cuestión que encierra preguntas sin respuestas: “Vos ves las fotos de cómo quedó todo ese día y pensás en cómo se torció la suerte. ¿Por qué hubo personas que fallecieron en departamentos que estaban menos dañados y personas a las que nos rescataron con vida de puros escombros?”.

Sin embargo, salir viva del fuego también significó perderse. “Por un lado estaba la censura de la sociedad, amigos y familiares incluidos –«vos estás con vida, no tenés derecho a sentirte mal»– era muy doloroso porque te sentías realmente mal. A mí me llevó muchos años con terapia dejar de oír los gritos de mis vecinos que se quemaban vivos. Para la sociedad pareciera que es más válido atravesar una depresión porque te rompieron el corazón y no porque sobreviviste a una carnicería”, sostuvo y agregó: “A mí me pasó todo en un segundo, perdí mi hogar y todo lo que tenía, gente querida, porque muchos en esos edificios éramos personas de afuera de Rosario había un sentido de comunidad extra. Unos años antes había tenido cáncer, no había terminado el plazo para que me dijeran que estaba todo bien cuando explotó el edificio. También quedé con epoc y daños en las retinas y ahora no veo bien. Sufro estrés post traumático que es terrible”.
El mundo sigue
Analía admitió que se enojó mucho. “Tras el shock de haber sobrevivido, surge la negación. ‘¿cómo que a Flor no la encuentran?, ¿cómo que mi vecina está muerta? ¿cómo que no puedo volver a mi casa?, ¿cómo que lo perdí todo? Y se le suma el rencor y la envidia porque el mundo sigue. La vida de los demás sigue pero la tuya está detenida en ese martes 6 de agosto a las 9.38 de la mañana. Ves que el mundo avanza y vos quedaste en una situación económica deplorable sin haber originado nada, sin fumarla ni beberla”, remarcó.
“Tenés que sentirte feliz y agradecida, pero no te sentís así. Nadie te permite doler. Entonces con las únicas personas con las que te entendés es con otros sobrevivientes. Nadie te puede negar la solidaridad de Rosario esos días, pero después la vida siguió, y para nosotros las heridas quedan. Pareciera que no hay lugar para el sobreviviente”, lamentó.

Eureka
De tanto estar enojada, Analía comenzó a sentirse agobiada. Estaba hastiada de rencor cuando intentó encontrar una salida, así como buscó escapar de las llamas que la asfixiaban y quemaban aquella vez. Decidió incursionar en el coaching oncológico e hizo un curso “en piloto, con una depresión pasiva”. “Y un día con todas las enseñanzas que mamé, me dije ‘basta de quedarme en la queja’. En un momento acepté que no se podía revertir lo que había ocurrido, y que no me quedaba otra que reinvertarme, me di cuenta que si había cambios que yo quería para la sociedad tenía que involucrarme”, manifestó.
Esta fue la génesis de la fundación Eureka que creó y hoy lleva adelante con el propósito de sembrar nuevas formas de ciudadanía, más responsables e inclinadas hacia el bien común. “Pensamos en criar hijos que a futuro sean capaces de comprometerse con su entorno porque esto –se refiere a la explosión del edificio– se podría haber evitado de mil maneras, si las personas involucradas en esas cadenas de responsabilidades, empáticamente, hubiesen dicho «qué es lo que estoy haciendo y dejando de hacer que pueda derivar en una consecuencia». Pero nada de eso ocurrió y sin embargo se podría haber evitado”, reflexionó.
6 de agosto de 2013
Analía tenía 31 años y vivía en el piso décimo de Salta 2141 junto a su pareja de entonces, con quien tuvo años después a su hija. Los recuerdos de ese día están frescos y persiste sin aclararse el misterioso halo que rodea al destino. “El papá de mi hija por entonces trabajaba en Correa y era entrenador de básquet en el club Atalaya. Todas las mañanas iba a Correa y a la noche se iba a entrenar. Ese martes los jugadores le pidieron adelantar la práctica al mediodía por eso estaba en el edificio esa mañana, y casualmente, como él se había quedado, yo no estaba en la salita que tenía preparada para inglés, en la sección del edificio que colapsó”, empezó el relato sobre el 6 de agosto de 2013.
“Cuando ocurre la explosión, vuelo por la onda expansiva y quedo debajo de escombros. Cuando recobro la conciencia, empiezo a sacarme los escombros de encima, estaba llena de sangre, tenía cortes por todas partes, todo me dolía, sentía pánico y terror. Me estaba asfixiando y escuchaba todos los gritos. A Marcelo no lo encontraba, donde él estaba había desaparecido todo, mi lógica me indicaba que había volado al vacío, porque había quedado todo arrasado. Cuando me doy cuenta de que no puedo salir por mis propios medios empiezo a arrastrarme para suicidarme, me estaba quemando, salía fuego del toma corriente. Escuchaba los gritos de los que se estaban quemando, me estaba asfixiando, hoy sabemos con el diario de ayer que no volvió a explotar, pero en el momento, una explosión era inminente y en ese momento buscás una muerte digna y rápida. No te visualizás quemándote viva o aplastada”, reconoció con fortaleza.

“Cuando me estaba arrastrando escucho los gritos de Marcelo debajo de los escombros. Lo que hace la adrenalina es darte fuerza extra, entonces pude levantar la losa del techo y él desde abajo pudo patearla. Nunca me voy a olvidar su rostro. El shock. Yo no me veía, pero estaba toda ensangrentada, un ojo en compota porque se me había clavado algo, entonces él pensó que había perdido el ojo y no me daba cuenta. Por la columna de humo no podíamos ver que al edificio de enfrente le había volado la fachada, entonces agitábamos unas mantas que habían quedado en el piso cuando voló todo –las paredes, las puertas de los roperos – agarramos camisas y nos las pusimos encima porque nos estábamos asfixiando. No hay nada peor que darte cuenta que te vas desvaneciendo. Pensábamos que desde enfrente nos podían ver y no había nadie para vernos”, continuó con detalle.
“El protocolo de rescate empieza de arriba para abajo. Andrés Lastorta y Miguel, otro bombero, fueron quienes nos rescataron, pero no como en las películas con escaleras, sogas o un helicóptero. No. Fue trepando la cornisa”, recordó sobre el momento exacto en que comenzaba su liberación.
Pero faltaban muchos obstáculos más. “Nos hicieron ir trepando en lo que quedaba de nuestro balcón al de al lado, luego nos hicieron ‘piecito’ para llegar a la terraza del edificio de al lado, llegamos a la azotea y la puerta estaba cerrada, rompen el vidrio, de vuelta piecito, saltar por un agujero de la ventana de la puerta, a todo esto, a mí se me habían volado las zapatillas y estaba descalza y tenía los pies llenos de vidrios. Bajamos esos diez pisos del edificio que también por la onda expansiva le habían volado las puertas, era un desastre. Cuando llegamos a planta baja me descompenso, era mucho el humo, polvillo y vidrios que había tragado y ahí me ponen en una camilla y me llevan, de eso hay un video”, añadió con suma precisión.

Después, el dolor físico, la angustia, la incertidumbre. Un poco sorda, un poco ciega, Analía no pudo seguir trabajando en instituciones educativas y optó por dar clases individuales. Saltó de casa en casa hasta que, junto a Marcelo, se mudaron a un edificio de Santa Fe y Oroño, el mismo al que se había ido a vivir su amiga Alicia, otra sobreviviente de calle Salta, que estaba embarazada y postrada. Durante ese tiempo, cuidó de ella y se dedicó a salir adelante. Como sea.
Sentada cerca de puertas y ventanas
“No se supera una situación así, sino que la integrás a tu vida y todos los días buscas transitar el estrés post traumático”, advirtió y precisó en ese sentido: “El caos, los ruidos te desesperan. Si vas a un lugar siempre te sentás cerca de una ventana o una puerta porque sentís que en cualquier momento podés tener la necesidad de irte”.
Y 8 años después, concluyó: “Nadie que no es sobreviviente sabe el horror que vivimos. Si hubiéramos tenido reparaciones económicas y sociales se transitaría de otra manera. Yo tengo estos días de duelo, y el resto del año redirecciono mi enojo en Eureka”.

Más información