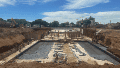En el teatro de la vida, la escena de la convivencia con un virus pandémico es la menos ensayada de todas. Lo que ayer fue una certeza, hoy se pone en duda por desconfianza o por hartazgo. Y aquello que a fines del verano era prioridad, en el ocaso de este desolado invierno las necesidades impostergables lo pasaron por encima. Cuando al planeta le ponen pausa, aunque sea por la razón más justificada de la historia, es inevitable que los engranajes empiecen a crujir ante el movimiento reprimido.
Entonces, la pregunta se lanza sin anestesia y casi siempre con malicia: ¿Qué es más importante? ¿La salud o la economía? La respuesta está en la experiencia de cada ser humano. Y ese campo inmenso va desde el que está tirado en una cama de terapia intensiva con un tubo en la boca, hasta el que ya no encuentra la manera de garantizarle un plato de comida a sus hijos.
Ese inabarcable registro quedó bastante bien comprimido ayer al mediodía en Rosario. La avenida Pellegrini, famosa por la movida gastronómica que hoy anda herida de muerte, fue el hilo conductor de las dos caras de la pandemia.
Justo en el meriadiano del jueves, la placa roja del noticiero anunciaba que la novedad estaba en la casona de Mitre al 1600, donde 31 ancianos y ancianas habían dado positivo de coronavirus, de un total de 38 residentes.

En la vereda, la angustia de los familiares que iban llegando a las inmediaciones del geriátrico se podía sentir. A las doce y media, dos ambulancias con las sirenas encendidas, sin apuro por Pellegrini, se llevaron a dos viejitos a sanatorios privados de la ciudad. Explicaron que los dos pacientes tenían “comorbilidades”, ese término que se ha vuelto absurdamente cotidiano.
Lo realmente absurdo es que por esa misma avenida, apenas un rato antes, había desfilado una nutrida caravana de colectivos y combis de pequeñas y medianas empresas de turismo, que había partido del casino de zona sur y tuvo como destino el Monumento a la Bandera. El regreso de esa actividad parece más lejano que la vacuna contra el coronavirus, pero esas personas sintieron la necesidad de aferrarse a algo en medio del derrumbe.

Los abuelos del geriátrico estaban asintomáticos y los peregrinos del turismo encontrarán la forma de reconvertirse o salir adelante. Pero quizás otros ancianos u otras personas que hacen equilibrio en la cornisa de la marginalidad, no correrán con la misma suerte.
Al fin y al cabo, los siete párrafos anteriores no bastaron para responder la pregunta del millón. Pero tal vez sirvan para ensayar una efímera reflexión. Nadie puede pensar, amar, empatizar, ni siquiera ponerse a salvo, con el estómago vacío. Tan cierto como que nadie puede apostar por el mañana si no queda ni un solo soplo de vida en su cuerpo.