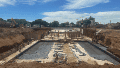En política internacional, los errores más costosos no suelen ser los que se cometen por exceso de audacia, sino los que nacen de una mala lectura del contexto. No se trata de intención, ni de valores, ni siquiera de coherencia ideológica. Se trata de entender (o no), cómo se ejerce el poder en un momento histórico determinado. En su reciente paso por Washington, María Corina Machado pareció leer ese escenario con categorías que ya no gobiernan el mundo.
Machado buscó instalar la escena -de un jueves de enero- en la Casa Blanca como un punto de inflexión: la imagen solemne y cuidadosamente construida de una dirigente opositora venezolana recibida por el presidente de Estados Unidos. El encuentro estuvo coronado por un gesto simbólico, altamente ritualizado y pensado para producir impacto político: la entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada y presentada como objeto ceremonial.
El problema no fue solo el gesto, sino las palabras, que quedaron fijadas para siempre en el cuadro. Allí se condensaron dos graves fallas políticas de fondo.
La primera fue la apelación explícita a la “fuerza” como valor legitimador. En el lenguaje del sistema internacional, la fuerza no es sinónimo de liberación ni de democracia. Es justamente, aquello que el derecho internacional busca limitar. Invocarla como virtud implica normalizar la idea de que el cambio político puede imponerse desde afuera, por presión o coerción, y no construirse desde la voluntad soberana de una sociedad.
La segunda fue aún más estructural y quedó marcada en la frase: “en reconocimiento a la acción decidida y basada en principios del presidente Trump para garantizar una Venezuela libre”. Esa formulación desplaza el eje de la legitimidad democrática desde el derecho internacional hacia la voluntad personal de un líder extranjero. La libertad de Venezuela deja de ser un derecho del pueblo venezolano y pasa a aparecer como el resultado de la decisión de un actor externo con agenda propia.
Si Machado hubiera decidido hablar el idioma correcto del sistema internacional, debería haber dejado por escrito: “en reconocimiento a acciones alineadas con el derecho internacional y con una transición democrática verificable”. Aunque habría faltado a la verdad: la política de Trump hacia Venezuela se apoyó en la coerción unilateral y en la amenaza explícita del uso de la fuerza, prácticas incompatibles con ese marco.
Lo cierto es que más allá del accionar de la opositora, los gestos concretos de poder del anfitrión contaron otra historia. Frente a esta escena -cuidadosamente construida por Machado- Trump respondió con su lenguaje habitual: silencios, omisiones y señales de jerarquía que dicen más que cualquier declaración pública.
El estadounidense la recibió sin anuncio previo, sin agenda pública, sin conferencia conjunta y por una vía lateral, lejos del ritual reservado a los interlocutores políticos de peso. No hubo comunicado oficial ni fotografía institucional difundida por la Casa Blanca. La escena existió, pero fue despojada de toda formalidad diplomática que pudiera convertirla en algo más que una cortesía controlada.
Estos detalles no son anecdóticos, son definitorios. La puerta trasera, el silencio posterior, la ausencia de compromisos explícitos marcaron con precisión el lugar que Washington le asignó a María Corina Machado. No el de socia estratégica, ni el de pieza central de una transición en curso, sino el de figura simbólica recibida sin costo político alguno para quien ejerce el poder real.
Esa diferencia de percepción explica lo que ocurrió y, sobre todo, lo que no ocurrió. La visita dejó de ser una oportunidad y pasó a ser un diagnóstico. No sobre Trump -que hace exactamente lo que promete- sino sobre la lectura que Machado hace del poder estadounidense, de su propia centralidad y del lugar que hoy ocupa la democracia como valor operativo en la política exterior de Washington.
Esa disonancia explica todo. Explica por ejemplo, por qué ella llegó con una medalla y él con una agenda cerrada. Explica por qué ella habló de libertad y él no habló de nada. Explica por qué ella creyó estar adentro cuando, en realidad, estaba siendo cordialmente mantenida afuera.
Como se afirma al inicio, el gesto de entregar la medalla fue un intento deliberado de construir un relato: Trump como garante de la liberación venezolana y Machado como su contraparte democrática natural. Pero ese relato chocó contra una realidad incómoda: Trump no necesita ese guion. No necesita ser ungido por nadie. No necesita que le expliquen su lugar en la historia. Mucho menos por una dirigente que no controla territorio, fuerzas armadas ni aparato estatal.
Ahí aparece el primer error estructural de Machado: confundir visibilidad con poder. La opositora tiene visibilidad, legitimidad moral y coherencia discursiva. Pero no tiene capacidad de ejecución. Y Trump no negocia con narrativas: negocia con quien puede garantizar cumplimiento. Por eso, mientras Machado hablaba en clave simbólica, Washington seguía operando en clave material con Delcy Rodríguez. No por afinidad ideológica sino por pura funcionalidad.
El segundo error fue creer que el silencio es un espacio a llenar con entusiasmo. Trump no habló de elecciones. No habló de transición. No habló de liderazgo opositor. No habló de Machado. Ese silencio fue total y deliberado. En diplomacia, eso equivale a una definición negativa. Cuando el poder no nombra, excluye. Y su interlocutora no pareció registrarlo. O lo registró y decidió ignorarlo.
El tercer error fue discursivo, pero profundamente político. Como se explica anteriormente, al elogiar la “fuerza” y la “acción decidida” de Trump, Machado adoptó el lenguaje del unilateralismo sin imponer condiciones. No habló de derecho internacional. No habló de límites. No habló de institucionalidad. En nombre de la democracia, suspendió la gramática democrática. El resultado fue paradójico: en su intento de mostrarse como líder republicana y occidental, terminó validando una lógica que desprecia precisamente esos principios.
El cuarto error fue histórico y conceptual. Invocar a Bolívar y a Lafayette no engrandeció el gesto: lo dejó en evidencia. Ninguno de los dos necesitó la consagración de una potencia extranjera para liderar procesos emancipadores, ni para reclamar autoridad política en su propio territorio. Bolívar construyó soberanía desde el conflicto con los imperios, no desde su aval. Mientras que Lafayette, actuó como aliado de una causa, no como su tutor.
En cambio, Machado apela a esa épica para sostener una narrativa de liberación que depende del reconocimiento de Estados Unidos y que, en la práctica, ha estado asociada más a intervenciones y reconfiguraciones geopolíticas -especialmente energéticas- que a procesos democráticos autónomos. Cuando el poder propio no alcanza, se importa épica. El problema es que la épica importada no gobierna países.
El quinto -y más grave- error fue estratégico: Machado actuó como si Trump necesitara legitimidad democrática para intervenir o condicionar el rumbo de Venezuela. No la necesita. Su política hacia el país ha estado guiada por objetivos de orden, control migratorio, estabilidad energética y previsibilidad. La democracia aparece, en el mejor de los casos, como un valor accesorio. Y en el peor, como un estorbo. Leer a Trump de otro modo no es optimismo: es autoengaño.
Nada de todo lo dicho vuelve irrelevante a María Corina Machado. Lo que hace es exponer con crudeza su límite político: un liderazgo apoyado en capital simbólico y retórico, pero incapaz de traducir principios democráticos en una estrategia autónoma de poder. En un tablero donde mandan quienes controlan recursos, tiempos y decisiones, su apelación a la moral y al reconocimiento externo no la fortalece. La vuelve funcional a una lógica que reduce la democracia a argumento y desplaza su contenido institucional.
Hay que decirlo sin eufemismos: lo que Machado escenificó no fue diplomacia ni construcción de una alianza estratégica. Fue la cesión explícita de legitimidad política a un actor externo cuya agenda no está alineada con la soberanía democrática de Venezuela, sino con sus propios intereses de poder. No se trató de coordinar posiciones ni de negociar condiciones, sino de ofrecer reconocimiento a cambio de expectativa.
Eso no es una lectura pragmática del poder, sino una clara estrategia de dependencia. En términos geopolíticos, implica abdicar de la conducción de un proyecto político autónomo y aceptar que el destino democrático del país se juegue en despachos ajenos. Y una democracia que se apoya más en favores externos que en fuerzas internas no se construye: se terceriza.
La secuencia que se desplegó este jueves en Washington no fue una traición ni una derrota. Trump no humilló ni subestimó a María Corina Machado. Simplemente, le asignó un lugar. Fue una exhibición de límites. El poder habló casi sin mediar palabra.