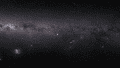Jorge y Daniel eran amigos de toda la vida. Nacieron en la misma cuadra, el mismo año, separados por unas casas de distancia. Fueron compañeros de escuela tanto en la primaria como en la secundaria, y pasaron casi todas las tardes de sus vidas juntos, jugando y creciendo.
Fieles amigos, cada uno fue testigo del casamiento del otro y también mutuos padrinos de sus hijos. Continuaron viviendo en el mismo barrio, esta vez ya separados por algunas cuadras de distancia y frecuentándose con menos asiduidad. El tiempo de la amistad era ocupado inexorablemente por la familia y las ocupaciones, pero el afecto profundo seguía intacto. Al fin y al cabo ellos mismos lo decían: eran como hermanos.
En uno de los tantos desbarranques económicos del país, Daniel quedó en la ruina. Cerró su negocio, vendió el auto y la casa estuvo al borde de correr la misma suerte. Su esposa al ver el un cuadro tan desalentador, desapareció de un día para el otro llevándose el último dinero en efectivo que tenían.
Paralelamente, Jorge había capeado el temporal mercantil y se encontraba en una posición completamente diferente a la de su amigo. Sin dudarlo, le extendió a Daniel una buena cantidad de dinero para ayudarlo a salir del paso y comenzar a recuperarse. “¿Cómo no voy a darle una mano a un hermano?”, dijo cuando le entregó la suma.
Daniel invirtió el dinero acertadamente y con el tiempo pudo rehacer su vida económica. Arregló la casa, compró un flamante cero kilómetro y también una lanchita que amarraba en el Ludueña. Sus negocios funcionaban bien y vivía holgadamente, sin preocupaciones de ningún tipo.
Al ver tanta bonanza, Jorge estimó que los problemas de su amigo habían desaparecido y decidió pedirle de regreso el dinero que le había prestado. Si bien la suma original se había devaluado ligeramente, seguía siendo una cantidad de billetes nada despreciable, por lo que un día se acercó hasta la casa de Daniel.
—¿Te acordás del dinero que te presté aquella vez? –inquirió Jorge.
—¿Qué dinero? –respondió Daniel, haciéndose el desentendido.
—No te hagas el boludo. El que te presté para que salgas de pobre –replicó Jorge levantando el tono.
—¡Ahhh! ¡Pero si ya te lo devolví!
—No me devolviste un carajo –engranó Jorge. ¿O te pensas que no veo que te compraste un auto, arreglaste la casa y empilchas de puta madre?
—Pero Jorgito querido, ¿acaso nosotros no somos amigos de toda la vida? ¿No somos como hermanos? – preguntó Daniel, impávido.
—Claro –asintió Jorge.
—¿Y entonces cómo te voy a mentir? –remató Daniel. Si te digo que te lo devolví es porque te lo devolví. No le voy a mentir a un hermano –completó abriendo los brazos en gesto amistoso.
Jorge clavó sus ojos en Daniel. Esta última frase le pareció una burla y una traición a una amistad de décadas. Tomó aire.
—Voy a venir mañana a buscar la guita. Si no la tenés te pego un tiro –sentenció.
—¡Te dije que te la devolví! ¿Cómo te voy a mentir si somos hermanos? –insistía Daniel, con una sonrisa suave.
—Tenés hasta mañana.
Dicho esto, Jorge se retiró. Veinticuatro horas después estaba tocando timbre en lo de Daniel, quien lo hizo pasar de inmediato y le convidó con un café. Jorge lo rechazó educadamente y fue directo al asunto.
—Devolveme la guita.
—Te dije que ya te la devolví –insistió Daniel.
Jorge extrajo de entre sus ropas un revolver calibre 38 y le apuntó directamente a la cabeza.
—Devolveme la guita o te mato –reclamó nuevamente.
—¡Pero Jorgito, si somos amigos, cómo te voy a mentir! Si yo…
Tres disparos interrumpieron a Daniel. Dos en la cabeza y uno en el pecho. Jorge contempló unos segundos el cadáver humeante de su ex amigo, guardó el arma y se entregó en la comisaría.
Más de veinte años después, una vez libre, me comentó que matar a Daniel fue el peor error que cometió en su vida. “Estuve media vida preso, peleándome todas las noches para que no me violen; todo por matar a un hijo de puta. Nunca lo hagas, no vale la pena”.
Debe tener razón.