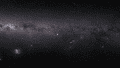Fernanda Blasco/Opinión
Días después de que se cayeran las Torres Gemelas, un analista norteamericano aseguraba que los habitantes de la Gran Manzana, que habitualmente se ignoraban en la calle, habían comenzado a mirarse a los ojos cuando se cruzaban. Que la tragedia los había hermanado.
Salvando las distancias, físicas y temporales, incluso el hecho de que lo ocurrido en el norte fue un atentado y lo registrado en la ciudad parece oscilar entre la negligencia y la impericia, creo que los rosarinos hemos logrado en estos días posteriores a la tragedia una increíble comunión.
El shock inicial nos dejó mudos. Fue "una bomba", como describieron testigos lo ocurrido, en una ciudad que jamás ha estado en guerra. En una ciudad acostumbrada a ver catástrofes en lugares lejanos, por televisión.
Rosario no es una gran metrópoli, tampoco un pueblo. Es, precisamente, su escala humana lo que la hace tan especial. Todos hemos pasado alguna vez por Oroño y Salta. El que no ha salido a trotar por el bulevar ha pasado con su bicicleta por la calle que la cruza o ha estacionado incómodamente en su margen izquierda. Seguramente hemos ido a comprar a La Gallega ubicada al lado del edificio de la tragedia, conocemos a la peluquera de la zona o hemos tomado un café en alguno de los bares de las inmediaciones.
Por estas horas, todos tenemos un amigo, un familiar, un compañero de trabajo o una ex compañera de colegio que está lamentando una pérdida o sufre por no conocer el paradero de un ser querido. Sabemos que fue una lotería del destino, que nos podría haber pasado a nosotros. Todos nos sentimos, de algún modo, sobrevivientes.
Los que vivimos en edificio miramos nuestros hogares con ojos diferentes. E incluso los que viven en casas revisan dos veces que esté cerrada la llave de gas antes de irse a dormir. Esa inquietud, esa imposibilidad de quedarnos quietos, nos hace también ser solidarios, armar paquetes para donar ropa que no usamos y llevar medialunas a los rescatistas que trabajan sin descanso en la zona de la tragedia. Visitamos diarios digitales y redes sociales con insistencia, dejamos prendidos la tele y la radio aún cuando no hay allí novedades.
Desespera no poder hacer más. La tristeza invade calles, hogares, escuelas, taxis, negocios, se cuela en cada conversación y nos acompaña incluso al irnos a dormir. Pero, a la vez, el infierno que viven familiares y amigos de víctimas y desaparecidos relativiza los propios dolores y nos hace valorar más lo que tenemos. Hace que el abrazo antes de salir a trabajar dure un poco más. Hace que volvamos a mirarnos a los ojos cuando nos cruzamos en la calle.