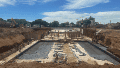Todo lo que acaba se vuelve insoportable
Punto G
No existen los finales felices. Siempre, después, inevitablemente, sobreviene el vacío. Hasta para la chica y el chico que se van caminando de la mano después de superar una hora y media de adversidades. El avión que estaba por devolver a Meg Ryan a Nueva York, pero no lo hace hasta que su amante francés llega y se sienta junto a ella, en algún momento va a aterrizar. Y la vida en tierra siempre es otra cosa.
Lo malo de los viajes es que terminan. Vladimir Ilich Tao Tse Tung, el maestro que inspira esta columna y a miles de personas en todo el mundo, lo entendió con crudeza aquel enero cálido, en el Océano Atlántico, a bordo del crucero Eugenio B, donde trabajaba de mozo.
Por qué. Por qué. La maldita muerte, esa que reinaba en Europa con la segunda guerra a punto de estallar, era tan fuerte que consiguió incluso meterse de polizón en el Eugenio B.
Fue un ataque al corazón. Muerte súbita, dijo el médico del crucero, Y nadie pronunció palabra. Vladimir y Vito Nebbia se miraron diciendo que no con la cabeza. Rosa Luxen Virgo cerró los ojos y respiró hondo. Rosemary Yorio lagrimeó primero que todos y todas. Caruso Lombardo se sacó el sombrero de cocinero y se lo llevó al corazón. El matemático Bepo Trevi volvió a la cabina para calcular cuál era el puerto más cercano. Nito Metre, el jefe de los mozos, empezó a cantar el Ave María con su voz finita.
Cuánta tristeza. Don Bosta, el hombre que imaginó ese barco, que como si fuera un Noé posmoderno soñó un arca de lujo para salvar a la humanidad de su propia criminalidad y que quiso así hacerle una gambeta a la muerte, era ahora su nueva presa.
Vladimir pensó que ese italiano retacón y elegante, amante de las pastas y de la música, anfitrión por naturaleza, iba a tener un lugar en la historia. En su propia historia al menos. ¿Qué sería de él, de Vito Nebbia, De Rosa Luxen Virgo, de Tomasito Mann, de Cocó misma si no hubiese estado el Eugenio B para sacarlos de aquella Europa en llamas?
Se hizo un funeral en cubierta y el cuerpo fue arrojado al mar. Hubo palabras sentidas. Dolor genuino. Vito Nebbia pidió cantar una canción; dijo que la había hecho para un músico que admiraba mucho y al que habían asesinado en Nueva York. Pero que calzaba justo para la ocasión. "Qué difícil es poder aceptar, que alguien que amas y quieres y adoras contigo ya no está. La violencia acudió y un pájaro voló, que llamado fatal hizo alguien para llegar hasta él".
Qué momento. Ese y los que vinieron. Rosa Luxen Virgo, la presidenta de la cooperativa que administraba el crucero Eugenio B, lo entendió enseguida. ¿Cuánto más iban a poder seguir en esa ciudad flotante sin que los herederos de Don Bosta no se plantearan al menos recuperarla?
No dramatices, le dijo Vadimir en la asamblea de la que participaron no sólo los trabajadores sino también los pasajeros que escapaban de la guerra (todos, al fin de cuentas, estaban sin destino). Rosa lo fulminó con la mirada.
Bepo Trevi fue claro: nos queda poco combustible, hay que buscar un puerto. Estamos costeando un país sudamericano que se llama Brasil. Entonces intervino Vito Nebbia: vamos a Rio de Janeiro, tengo un amigo que vive ahí, a lo mejor nos puede ayudar. Todos apoyaron la moción.
Poco a poco cada uno volvió a sus tareas, a su camarote, a sus charlas, a sus juegos de cartas, a sus miedos. Menos Vladimir, que se quedó solo en medio del salón y empezó a gritar como poseído: "Los viajes terminan. Don Bosta tuvo el suyo: lo imaginó, lo planeó, lo vivió. ¿Se puede vivir pensando en la muerte? No hace falta: ya se sabe que va a llegar. El pensamiento debe estar para todo lo otro. Gracias, Don Bostaaaaaa".
Rosa Luxen Virgo, que se había quedado espiando desde atrás de una cortina, hizo una media sonrisa.
Grande, maestro.