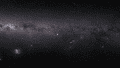Claudia Bonato
En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización. La fecha es una invitación a discutir cuáles son las competencias básicas para considerar a una persona alfabetizada. A comienzos del siglo XX, con leer, escribir y resolver cálculos aritméticos simples, alcanzaba. Hoy, eso ya no es suficiente.
Según Naciones Unidas, “los avances en materia de alfabetización son un tema para celebrar, dado que el número de personas alfabetizadas a nivel mundial, ha llegado a cerca de cuatro mil millones. No obstante, la alfabetización para todos (niños, jóvenes y adultos) es aún una meta lejana”.
De acuerdo a las últimas cifras difundidas por ese organismo mundial, “en el mundo de hoy, uno de cada cinco adultos (de los cuales las dos terceras partes son mujeres) no ha sido alfabetizado y 72 millones de niños no están escolarizados”.
Frente a ese panorama, cabe preguntarse qué posibilidades reales tienen esas mujeres y esos hombres de insertarse en el mercado laboral, o de elegir la actividad o el oficio que les gustaría realizar. Y de cara al futuro, qué chances de estudiar o de trabajar en un empleo calificado, tienen los niños que crecen en diversos países del mundo –incluida Argentina– de espaldas a la alfabetización.
“La alfabetización es la entrada a la cultura. Desde que nacemos, permanentemente escuchamos y leemos y en base a esto aprendemos; de allí, el enorme esfuerzo de los gobiernos de los distintos países del mundo por alfabetizar a todos y cada uno de los ciudadanos, algo que aún sigue siendo una meta lejana”, expresó en diálogo con Rosario3.com, la directora del Departamento de Lenguaje del Instituto de Neurología Cognitiva, Ineco.
“Hay comunidades como la de India, donde, en la actualidad, las mujeres pueden asistir en forma gratuita a la escuela. Es una decisión que tomó el gobierno ya que las familias (a causa de los elevados costos de la educación formal y a la concepción que esa cultura tiene de la mujer) optaban por escolarizar sólo a los hijos varones”, señaló la profesional, y destacó que el concepto de “alfabetización” ha ido modificándose con el transcurso del tiempo.
“Antes, era suficiente con que una persona supiera leer, escribir y realizar algunos cálculos aritméticos simples para considerarla alfabetizada; pero en la actualidad, se requiere mucho más. Las personas alfabetizadas son aquellas que leen y comprenden lo que leen, que pueden hacer cálculos simples y no tan simples, que manejan tecnologías y piensan creativamente. Una alfabetización completa –sintetizó– hace que el joven no tenga impedimentos propios para estudiar lo que quiera y trabajar en lo que desee. Ya no alcanza con la primaria o la secundaria básica”.
Fuera de esta meta ideal quedan dos grandes grupos de personas: las que no pueden acceder a la alfabetización por desventajas del sistema educativo (en el que conviven colegios con niveles avanzados y complejos de alfabetización, junto a escuelas carentes de recursos materiales y pedagógicos), y las personas que tienen una dificultad específica para aprender a leer, denominada dislexia.
“La dislexia es un trastorno del lenguaje que afecta al 10 por ciento de la población mundial. Se manifiesta a través de dificultad para leer y no depende de la voluntad del chico para ser superada”, explica Salvarezza e insiste en la importancia de que los docentes tengan en cuenta este último dato para no evaluar al alumno con ese problema como “vago o desganado, ya que no es una cuestión de voluntad o de ganas.
“Este 10 por ciento de la población se cae de la alfabetización por problemas neurobiológicos propios que le impiden aprender a leer, mientras que todas sus restantes capacidades de aprendizaje son normales. Ven y escuchan bien, resuelven problemas y tienen un desarrollo cognitivo dentro de la media para su edad y su nivel de escolaridad”, detalla la profesional.
Según especialistas, “las estadísticas oscilan entre 7 y 15 por ciento, según las lenguas. El inglés o el alemán (clasificadas como lenguas opacas) suelen presentar más dificultades, mientras que el castellano es una lengua más transparente, lo cual –apuntan– significa una ventaja para los que deben aprenderla”.
La licenciada Salvarezza remarca que la dislexia no es una condena o un problema para toda la vida. Se nace con esa dificultad que es fuertenemente hereditaria. “Es frecuente que cuando se presenta algún niño con este problema, al dialogar con los padres, se compruebe que uno de los dos ha tenido dificultades en el aprendizaje o ha repetido algún grado, tuvo maestra particular o psicopedagoga todo el colegio”, explica, y afirma que “cuando los chicos pasan muchas horas en la escuela donde todo se basa en la lectura y la escritura, esto se convierte en una traba importante”.
Diagnóstico y tratamiento
De acuerdo a cifras difundidas por Ineco, “el 90 por ciento de los chicos que asisten a las escuelas y no pueden leer, tienen dislexia”; y es imprescindible identificar cuándo se está frente a un caso de este tipo, algo que –según la especialista– no es difícil ya que “no existen muchas otras patologías en las que no se aprenda a leer y todo lo demás esté bien”.
La dislexia se diagnostica entre la segunda mitad de primer grado y la primera mitad de segundo grado, cuando la maestra ve que mientras algunos chicos empiezan a leer de corrido, otros siguen silabeando, leyendo con titubeos, yendo y viniendo en la palabra, sin poder leer de forma fluida.
“Una vez diagnosticada la dislexia –detalla– se debe trabajar sobre los procesos cognitivos que permiten aprender a leer, como velocidad de procesamiento, conciencia fonológica y memoria de trabajo, entre otros factores relacionados con el desarrollo del lenguaje, que en ese niño están fuera de lo esperado para su edad y nivel escolar”.
Hay chicos que tienen una leve dislexia y logran una lectura fluida al finalizar el primer rado; pero al entrar a tercero, cuando los materiales de lectura se complejizan, empiezan a presentar dificultades para la comprensión de textos. Son los chicos que hasta ese momento eran muy buenos en cálculo, pero, por no poder leer y comprender las consignas, empiezan a tener problemas también en matemática, no sólo en lenguaje.
Salvarezza señala que “la otra tarea necesaria es el trabajo con los maestros, para que entiendan qué es la dislexia. Los maestros deben incluir a estos niños en el grupo, pero no exponerlos delante de todo el curso ni exigirles que lean en voz alta, ya que al no poder hacerlo, se van a sentir inhibidos o avergonzados. Los docentes –resalta– deben comprender que el chico con dislexia no es tonto y no es vago. Quiere leer, pero no puede”.
Por eso, la profesional recomienda que “una vez diagnosticado un alumno con dislexia, el docente lo evalúe de forma oral, le lea las consignas de matemáticas o le pida que las lea él y chequee qué entendió, antes de dejarlo que haga el ejercicio solo”.
También sugiere que “cuando se va a trabajar en clase sobre un texto, se lo dé a este alumno con anticipación para que lo pueda ver con más tiempo o pueda llevárselo a su casa para que su mamá se lo lea previamente. Además, se puede implementar el recurso del «compañero lector» en grados más avanzados (a partir de cuarto), de modo que algún chico le lea la tarea. Hay que entender que a los alumnos con esta dificultad, también les costará muchísimo aprender las reglas ortográficas, pero con tratamiento los niños mejoran y pueden alcanzar los niveles lectores adecuados a su edad y nivel escolar”, aseveró Salvarezza.
Los profesionales aseguran que la dislexia es una condición que se tiene desde que se nace hasta que se muere, pero que, con un buen tratamiento, la única diferencia notoria entre un disléxico adulto y quien no lo es, es que el primero lee un poco más lento que el segundo.
“El objetivo –resaltan– es que los chicos disléxicos logren una escolaridad exitosa y consigan leer, aunque sea con algo de lentitud, para que una vez que crezcan puedan elegir qué quieren estudiar o en qué quieren trabajar y no se vean impedidos de ejercer este derecho, por falta de alfabetización”.