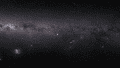La violación de los derechos humanos más extendida, consentida e impune que existe es -según estadísticas mundiales- la que se perpetra contra mujeres y niñas, fenómeno que recién comenzó a verbalizarse cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) implantó el Día de la No Violencia contra la Mujer.
El 25 de noviembre de 1960, el entonces dictador de la República Dominicana, Rafael Trujillo, ordenó asesinar a las activistas políticas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.
En su honor, en 1999, la ONU instituyó el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en esa fecha, a propuesta de la República Dominicana y de otros 60 países.
Lo hizo tras haber aprobado en 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y cumplidos 20 años de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), cuyo protocolo facultativo la Argentina finalmente suscribió el año pasado.
Con tanto retardo, la cultura del maltrato sin condena prevaleció en el mundo de tal manera que obligó a la ONU a elegir para este 25 de noviembre de 2007 el lema: "Poner Fin a la Impunidad de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas".
La no discriminación es paridad
En la Argentina, según datos del Consejo Nacional de la Mujer, entre el 75% y el 90% de las víctimas de violencia familiar son mujeres y en el 80% de los casos, los victimarios son sus parejas, que en un 35% son miembros de fuerzas de seguridad.
En México, la situación es todavía peor: sólo en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, en los últimos 15 años fueron asesinadas 480 mujeres -previamente violadas por patotas- y otras 1.000 continúan desaparecidas, sin que se haya encontrado a sus victimarios, a los que se sospecha ligados al poder, según lo denunció en octubre de 2007 un documental televisivo de Canal 13.
En Arabia Saudita, el martes pasado el gobierno respaldó la insólita decisión del tribunal que condenó a seis meses de cárcel y 90 latigazos a una joven que fue violada por siete hombres.
Pero todavía hay más para el asombro: el 6 de marzo de 2007, en un seminario internacional sobre la Mujer que se realizó en el Senado argentino, la representante del área en la Cancillería, Magdalena Faillace, comentó que en Kenya todavía se valora como "toda una conquista" el esfuerzo con que "se ha logrado pasar del 98% de mutilación genital en la mujer, al 48%".
A distancia de esto, la Argentina participó de todas las conferencias mundiales sobre la Mujer y adhirió los convenios de la ONU; implementó en 1991 la Ley de Cupos; creó en 1995 el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI); lanzó en 2005 el Plan Nacional contra la Discriminación; y ratificó en 2006 el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, en inglés).
No es todo: el 28 de octubre pasado, por más del 45% de los votos, fue consagrada como presidenta de la República una mujer, Cristina Fernández de Kirchner; y en el segundo puesto -por encima de una docena de candidatos varones- quedó ubicada otra mujer, Elisa Carrió. Una ecuación impensable hace apenas un lustro.
Sin embargo, todavía falta mucho para el lecho de rosas: "La no discriminación de las mujeres en el siglo XXI no es otra cosa que la paridad", insiste María José Lubertino, presidenta del INADI, quien sabe de sobra que el camino es largo y espinoso.
"Las mujeres realizamos dos tercios del trabajo y sólo recibimos una quinta parte del ingreso", recordó Lubertino a la prensa en agosto pasado; y agregó que "aún dentro del trabajo formal, las diferencias de ingresos por género oscilan entre el 37% y el 57% en perjuicio de ellas", quienes además "son las que realizan el 90% del trabajo doméstico."
Cabría acotar que según cálculos oficiales, la valoración de la tarea doméstica gratuita equivale al 97,7% de los ingresos de un varón ocupado; por lo que, en caso de sumar un trabajo remunerado -lo que ocurre con frecuencia- la mujer produce 1,57 veces más que el hombre... y aun le queda tiempo para pintarse.
Fuente: Télam