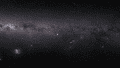Llegué para irme –Arriver pour partir– es el unipersonal que Gabriel Chame Buendia escribió junto a Alain Grautre y que se presenta este sábado, a las 21.30, en Plataforma Lavardén, Sarmiento y Mendoza, en el marco del ciclo Primavera en Clave de Clown.
El artista, que reparte su tiempo entre la docencia y el escenario, dictará además dos cursos en la ciudad: uno de clown y otro de bufón (Ver: Los cursos).
Reconocido por su trabajo individual y colectivo –fue parte del espectáculo Quidam, del Cirque du Soleil, entre 1999 y 2004–, Chame Buendia corporiza en la obra al hombre que llega a su casa, tras un largo viaje, y que debe volver a partir de inmediato.
La trama articula, en una simultaneidad de lenguajes, el tiempo que transcurre desde ese "llegar" para "partir", donde todo ocurre con premura.
“La obra refleja esa cosa contemporánea de tener abrir una puerta y tener la cabeza en otro lugar, o estar cocinando y hacer otra cosa con el pie. Esta vida moderna que nos tiene aquí y allá todo el tiempo. Pero no es una crítica sino un juego”, explica Gabriel Chame Buendia, en diálogo con Rosario3.com.
— Definís "Llegué para irme" como “una tragedia cómica metafísica”. ¿Cómo explicás esta última característica?
— El aspecto metafísico es lo absurdo. Es una obra que tiene muchas lecturas. Por una parte, es muy divertida, con muchos gags y juego físico. Y por otro lado, se trabajan grandes temas como la pérdida del amor, la familia, la muerte; que están implicados dentro de la obra como un subtexto. Y el aspecto metafísico tiene que ver con estar en un lugar sin saber en dónde estamos, porque ya estamos pensando en el futuro. El espectáculo se va contando como una historia, no como un monólogo, donde hay acciones y palabras. Tal como ocurre en las películas de (Charles) Chaplin, donde uno entiende más por lo que se hace que por lo que se dice. Aquí la palabra no explica, la palabra juega.
— Con las nuevas tecnologías hay una simultaneidad distinta en los procesos cognitivos, que no están determinados por la palabra ¿Influye eso tu trabajo?
— Sí y no. Lo maravilloso que tiene el lenguaje del payaso es que es universal y atemporal, porque habla de la ridiculez humana, de nuestros errores, de nuestra fragilidad, y eso no tiene tiempo. Es decir, pase lo que paso con los seres humanos siempre tendremos un corazoncito. En particular, esta obra fue concebida en el 2005 y los cambios tecnológicos ya estaban, pero mi propósito en la obra fue no presentar ningún material moderno. En la obra no hay celulares, no hay televisión; todo eso está presente en la agitación del personaje que tiene que tiene que llegar a donde tiene que llegar y que, si para, se muere. Además, en el lenguaje payasesco no necesitamos apelar a la realidad realista para contar algo. El personaje no necesita un celular para hablar de las tecnologías, sino que nos referimos a lo humano para mostrar, desde lo gestual, la desesperación.
— Participaste del Clú del claun en el regreso democrático ¿Qué cambios atravesó el decir de la gestualidad desde entonces?
— Creo que lo que ha pasado desde los ’80 hasta ahora es que eso que hacíamos, por entonces, mucha gente lo veía como algo libertino, como una locura de jóvenes. Pero al mismo tiempo, no se dieron cuenta de que establecimos el teatro off tal como lo conocemos hoy. Porque si bien el teatro independiente existe desde hace mucho tiempo, esta forma de teatro que se autogestiona, que decide desarrollar las cosas por sí mismas y no espera a que el sistema las acepte, se asentó ahí. Además, veníamos de una dictadura donde todo se hacía muy comprimido y con la democracia llegó un chorro de libertad que invitaba a hacer cosas. Eso se estableció y se multiplicó. Pero, a veces, eso provoca que se diluya cierto riesgo y profundidad, justamente por la amplitud. Hay muchos y, aunque sea cruel, el reconocimiento llega a unos pocos. Hay un punto en que el arte ha logrado cambiar una manera de vivir en una sociedad. Creo que el arte y la psicología han hecho eso, mostrar que se puede vivir de otra manera.
— El relativismo y el riesgo no siempre van de la mano
— La realidad es que no siempre hay una investigación profunda, un compromiso. El arte es duro. Hay que meterse en el mundo de uno mismo y revolucionar el pensamiento y las formas de una sociedad también, ésa es una de las partes del arte. Más allá de que también se pueda vivir de esto. Pero el planteo es, por un lado, esa fabulosa multiplicación del arte de la actualidad y, por otro lado, cuántos de esos artistas son capaces de provocar esa realidad. Y, también, pensar que no todos van a ser artistas. Por supuesto que esto no es una verdad absoluta, porque soy artista y no creo en ellas. Lo que digo está basado en mi experiencia como profesor.
— ¿Y cómo se piensa eso en términos del éxito y el fracaso actuales?
— Lo que enseña el payaso es que el éxito y el fracaso no existen, todo es una transformación. El payaso está todo el tiempo fracasando, y el fracaso es parte de lo que él consigue para seguir avanzado. Es un poco como que, a través del fracaso, consigue el éxito. Eso de pensar el fracaso como lo que conseguís o no conseguís, es muy industrial. En el mundo del arte no es así, todo es transformación. Y hay que entender que no todo es placentero y que, además de las dificultades económicas, hay mucha angustia.
— ¿Qué te reportó la docencia?
— Seguir investigando con cada alumno y pensar cómo encuentro una afinación artística para un instrumento –un ser humano–, que quiere expresar algo. Y, a su vez, encontrar artistas con los que me gusta trabajar y te dan ganas de generar cosas.
— ¿Cuál es la distinción entre clown y bufón?
— El clown y el payaso van de la mano y la diferencia está en la palabra. El bufón es diferente en el sentido de que se burlan de nosotros, trabajan sobre la crítica, sobre la ironía y la maldad. Si bien nos reímos del clown, el bufón se ríe de nosotros, de nuestra forma de vida, de nuestra forma de ser. Es un trabajo sobre los monstruos. Y eso le da mucha pimienta al actor. Yo a eso lo enseño para que el actor tenga herramientas y elementos que le generen más imaginación y posibilidades. Creo que es una ridiculez que haya una lucha entre payaso y clown. Y, en cuanto al bufón, es una diferencia genérica, porque cuando uno actúa entrega todo. En mi espectáculo hay acrobacia y mimo, pero no para demostrar que lo puedo hacer sino para contar una parte de la historia. Es poner todo eso al servicio de la historia y no un arte para mostrar.
Los cursos
Gabriel Chame Buendia dará dos cursos de formación en Rosario. El primero de ellos, el curso de bufón, se desarrollará del 16 al 19 de septiembre. En tanto que el curso de clown se extenderá del 23 al 25.
Ambos tendrán lugar en Plataforma Lavardén y los interesados deben enviar un currículum. Los dos trayectos aceptan la presencia de oyentes que deben enviar sus datos.