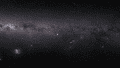Damián Schwarzstein
David Moreira ya está muerto. Pero el odio que lo mató sigue allí, otra vez refugiado en las palabras que se expresan en los comentarios de los diarios digitales y en las redes sociales.
Las palabras que alimentan el odio, como ya escribió el periodista Ricardo Robins en una columna publicada días atrás, merecían una mayor atención antes del linchamiento de barrio Azcuénaga, y la merecen ahora, aunque después de ese hecho funesto hayan aparecido voces que con mucha claridad argumentativa se contraponen a aquellas.
Ni los linchamientos van a frenar la ola de robos -como acaso piensen algunos de los que justifican esa acción con el argumento de que si nadie ajusticia a los ladrones lo tienen que hacer ellos-, ni los discursos de condena a la barbarie vecinal van a atemperar los ánimos de los que piden "balas para todos".
Es un problema estructural. Los pibes que salen todos los días en moto a ver cómo se hacen de 200 pesos y un celular que una mujer puede llevar en una cartera, y toman eso como absolutamente natural, no nacieron de un repollo. Son fruto de una sociedad desigual, que condenó a sus padres y en muchos casos a sus abuelos al desarraigo y el desempleo, y que les pone al alcance de la mano como nunca antes lo mismo que los anestesia, les da valor y a la vez los mata: drogas y armas.
Pero también los otros pibes, los de barrio de clase media, hijos de trabajadores, que patean en la cabeza y hasta le pasan por arriba con una moto a un flaco que ya no tiene otro destino posible que el hospital o la morgue, y ahora lo justifican o son justificados por sus vecinos en las redes sociales, son fruto de esa sociedad. También a ellos se les cercenan expectativas -aunque sean de consumo-, y viven una crisis de valores y de sentido que los carga de frustración y odio.
Hace rato, desde mucho antes de los linchamientos, la violencia campea entre los jóvenes de estos sectores medios, que acceden a la droga con la misma facilidad que en la villa, aunque acaso sea de mayor calidad y ellos no tengan que salir a robar para comprarla. Y eso se expresa muy claramente con el tema del fútbol. El amor a una camiseta y el odio a la otra es una de las pocas cosas que les da identidad. Eso explica que fiestas de graduaciones, cumpleaños y hasta incidentes de tránsito puedan derivar en terribles enfrentamientos porque uno es de Newell´s y otro de Central.
Es paradójico que, justo en un momento de convulsión extrema como el actual, el temor a incidentes en torno al clásico haya estado casi ausente en la agenda y, al menos hasta este sábado a la mañana, no se repitieran ataques cruzados como ocurrió el año pasado. Nunca se habló menos del tema que antes de este partido.
Esta vez leprosos y canallas del barrio de clase media enfocaron su odio hacia un "otro" común, al que temen por igual, y al que -basta con leer un poco lo que comentan en las redes sociales- no distinguen por el color de su camiseta, sino por el de su piel.
Salir del "ellos y nosotros" será una tarea titánica.