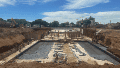20 de marzo de 2020 el presidente Alberto Fernández anunciaba el aislamiento social obligatorio a nivel nacional por la crisis del coronavirus. Mi hija cumplía dos meses y 21 días. Hasta ese momento pensaba que el aislamiento era el puerperio. Estaba equivocada, pronto nos pelearíamos con mi compañero por sacar la basura o hacer las compras en el almacén de cercanía. Pero claro eso también dejó de ser atractivo cuando la vuelta a casa se convirtió en el ingreso a una cápsula de desinfección con alcohol en gel, alcohol al 70% diluido en agua, trapo mojado en lavandina para limpiar los productos que fuimos a comprar, cambio de ropa en la zona de lavadero y tantas otras técnicas más que escuchábamos que podían servir para combatir al virus del covid-19.
Hoy recuerdo esos reiterados pasos en el balcón con Julia upa yendo y viniendo mirando la calle esperando que el tiempo pase rápido para continuar en ese loop constante: dar la teta, cambiar pañales, sentarme en el sillón y prender la tele para ver la cantidad de contagios en el mundo, en el país en la provincia y en la ciudad, después videollamada a los abuelos maternos y paternos de Julia para que no se pierdan el crecimiento de la nena, mientras tanto las preguntas constantes ¿qué almorzamos?, ¿qué cenamos?, ¿qué pedimos?
Al principio no podía creer la tranquilidad en el departamento céntrico a falta del transporte público. Bocinas, cuidacoches y malabaristas en la esquina del semáforo ya no estaban. Rara experiencia escuchar la tele con la ventana abierta.
“Por suerte ustedes con la nena no se aburren”, decían familiares. Si, es verdad, no nos aburrimos pero lo que al comienzo, para quienes no sufrimos la crisis económica que la pandemia generaba, parecía ser unas vacaciones extra, con el tiempo fue tomando otro color. Me encontraba de licencia por maternidad, más tarde con un mes de vacaciones que me había guardado para disfrutar de mi hija, y así extender el tiempo para que el retorno a la actividad laboral sea con una beba un poco más grande y una lactancia más acomodada.
Sin embargo, cuarentena, pantuflas y corpiño de amamantar 24/7 mediante, lo cierto es que quería volver a trabajar para tener una excusa para salir de casa.
Home office parecía la gloria hasta que experimenté cómo funcionan dos notebooks conectadas a internet en simultáneo mientras una criatura toca el teclado llevando por delante mate, termo y mouse. Home office y paciencia.
El tiempo pasó y me di cuenta de que no tenía sentido ponerse los zapatos en el palier del edificio si cuando me olvidaba algo entraba calzada a casa. Tampoco preocuparse por el uso excesivo de las pantallas si en los grupos de whatsapp de amigos encontraba el descargo emocional necesario.
Pero por sobre todo aprendí que hay que planificar menos.
Más información