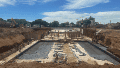Bertol Brecht escribió sobre los imprescindibles. Hace 40 años, al menos desde mi óptica, murió uno de ellos. La semana pasada también.
Al primero le decían Lucho. Era médico, había nacido en 1938 en San Cristóbal, pero ya para antes de empezar la secundaria llegó con su familia a Rosario. Cuando falleció, el 12 de marzo de 1983, tenía apenas 44 años.
A los 18 sufrió un cáncer de tiroides. Eso lo llevó a estudiar con obsesión sobre esa glándula que casi lo mata y se convirtió en endocrinólogo. Curó a otras personas que sufrieron la misma enfermedad, trabajó en muchas otras aristas de la especialidad y se convirtió en referente e investigador.
La salud reproductiva de los hombres, cuando en general se apuntaba a que si había un problema de este tipo era de la mujer, fue uno de los temas centrales de sus estudios. Ayudó a decenas de personas a ser padres. En su consultorio tenía un cuadro que resumía el agradecimiento de sus pacientes. Era un dibujo del Negro Fontanarrosa en el que Inodoro Pereyra, mate en mano, comentaba: “Y como dice el Lucho, más vale pinchar bien que pinchar mucho”, mientras a su lado el perro Mendieta acotaba lo de siempre: “Que lo parió”.
Sus investigaciones en la materia lo conectaron con otros especialistas en todo el mundo. Así, formó parte del equipo de Andrzej Wiktor Schally, un médico nacido en Polonia pero nacionalizado estadounidense que en 1977 ganó el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la hormona LHRH contra la infertilidad masculina. Parte de la investigación se realizó en Rosario y estuvo a cargo de un grupo de profesionales (no solo médicos) que comandaba Lucho. Él llevó adelante, en su consultorio de la calle Córdoba al 1700, los dos primeros tratamientos exitosos en el mundo con esa hormona.
Lucho era un obsesivo del trabajo. Pero tenía otras pasiones, como Newell’s y el rio. En aquel tiempo se compró una lancha a la que bautizó como la hormona: LHRH.
A fines de 1982, en el ocaso de la dictadura, Lucho decidió que iba a concursar para retomar la docencia en la Facultad de Medicina de la UNR, de la que se había alejado en 1977 por el clima opresivo que imponía el gobierno militar.
No pudo hacerlo: en febrero de 1983 empezó a acusar un dolor de cabeza que no lo dejaba en paz y un mes después, el 12 de marzo, murió de un tumor cerebral en Canadá, adonde había ido a operarse.
Lucho Schwarzstein estaba casado con Diana Rud y tenía tres hijos, dos varones y una nena. Cuando falleció, Diego, el mayor, ya estudiaba Medicina. Fernanda, la más chica, tenía apenas 3 años. El del medio era yo, que tenía 15, empezaba tercer año de la secundaria y decía que quería ser médico como mi papá, mi héroe.
En aquellos años mi hermano Diego traía a casa la revista Humor. En medio del dolor, leerla se convirtió en refugio y descubrimiento. Me hice adicto. Primero a sus chistes e historietas, y después a sus textos periodísticos.
El columnista político de Humor era Enrique Vázquez. Leerlo me abrió una puerta insospechada: la claridad de sus textos, sus críticas al Proceso –por entonces no se decía dictadura, palabra que en los medios se evitó hasta bien entrada la democracia–, su defensa de los derechos humanos, su apuesta a la libertad y a una comunicación democrática, de a poco se fueron impregnando en mí.
Así, la idea de estudiar Medicina me fue abandonando y para quinto año ya tenía la decisión tomada: quería ser periodista, como Enrique Vázquez.
Enrique Vázquez murió el martes pasado después de sufrir un ACV. Hacía rato que ya no estaba en los medios masivos, a los que criticaba con acidez desde Facebook. El era, como escribió en su Newsletter el periodista Esteban Schmidt, uno de los héroes del 83, de esa democracia naciente que ahora celebra 40 años. Un héroe generacional.
Esteban Schmidt lo explica así: “Enrique Vázquez, entre muchos otros, con gran osadía y manejo escénico, pudo infundir coraje a la clase media que leía Humor, revista que quincena a quincena reducía a los milicos del proceso a la cagada moral y cultural que fueron”.
Marzo del 83, marzo de 2023. No soy creyente. Pero cuarenta años después me gustaría pensar que hay un lugar al que se van los buenos. Allí, mi primer héroe, Lucho Schwarzstein, mi viejo, recibe a Enrique Vázquez. Y le agradece en mi nombre.