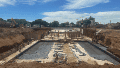El aire estaba pesado, denso, irrespirable este sábado en las calles de Zavalla. El impresionante choque de colectivos ocurrido sobre la ruta 33, a unos 15 kilómetros del pueblo, rompió en mil pedazos la abulia de una localidad de 6 mil habitantes que hoy llora a muchos de sus hijos e hijas, de sus padres y madres, de sus hermanos y hermanas. Como siempre ocurre en estas incontables tragedias, al principio el tiempo se acelera y los sentidos entran en caos buscando datos que alejen el dolor. Pero cuando las horas pasan y las lágrimas se secan de tanto llorar, el sentimiento de tristeza vuelve una y otra vez. El reloj sigue su marcha, pero el instante preciso de la fatalidad es lo que perdura.
“Todo pasa y todo queda”, escribió hace mucho tiempo Antonio Machado y mejoró después el Nano Serrat. Y pasarán también estos días de hondo pesar para una comunidad pequeña y activa a la vez. Lo que quedará es el dolor de los que sufren una pérdida y la pregunta que se piensa a cada rato: ¿por qué?
Para los zavallenses, tomar el colectivo que los lleva al centro rosarino es algo de todos los días. “¿A qué hora pasa la Metro?”, es una pregunta tan cotidiana como temeraria, porque a veces la Metro no pasa o deja en ridículo el horario que diagrama la empresa todos los años y que se modifica cuando los estudiantes de la facultad de Ciencias Agrarias entran en vacaciones.
El viaje es tan rutinario, que seguramente a muchos de los que se subieron al micro el viernes por la mañana ni se les ocurrió darles un beso a sus papás, abrazar a sus hijos o disfrutar del sol en la cara en el trayecto hasta la parada. Para varios de ellos, fue la última vez. Para todos los que estuvieron en los micros esa mañana, ya nada será igual.
Entonces aparecen las historias detrás de los muertos, de nuestros muertos. Y ahí el dolor es más agudo porque se personaliza, porque tiene nombre propio y porque hay una vida compartida todos los días.
Sacude la muerte de Gustavo Souza, el querido “Lato”, chofer del Monticas que hacía el trayecto Casilda-Rosario. Un muchacho alegre y conversador que siempre estuvo pegado al volante y al asiento del conductor. Desde que llevaba chicos a la escuela del Parque Villarino o a jóvenes a bailar a los boliches de la zona con su viejo colectivo, hasta estos años de camisa celeste y corbata, a puro bocinazo cada vez que atravesaba el pueblo devorando kilómetros por la ruta 33.
Hincha de Central, amante del fútbol y un eterno militante del cambio de turno para poder ver jugar a uno de sus hijos en las inferiores del club Unidos de Zavalla.
No se puede afirmar pero quizás, tal vez, muchas veces cambiaron señas de luces, saludos y charlas al paso en el galpón con Aníbal Pontiel, el chofer de Metropolitana que también encontró la muerte en ese kilómetro 779 de la ruta compartida. Cosas del destino, dicen, que ni el destino mismo alcanza para explicar. O más difícil, para consolar.
Al pueblo también le duelen las muertes de dos hombres maduros como Jorge Fargioni y Juancito Burzacca. El primero por su andar lento y despreocupado por las calles del centro, buscando alguien a quien sonreírle. El viejo Juan recordado junto a su compañero inseparable: el contrabajo en las añoradas noches de baile en la Sociedad Italiana.
Juana Ferreyra, una luchadora de 69 años que se levantó una y mil veces de las cachetadas que le dio la vida, esta vez no pudo contra lo hierros retorcidos de un colectivo que nunca llegó a destino.
El drama de Johana Fernández rompe el corazón y no tiene consuelo en este mundo. Tenía 20 años y volvía de Rosario junto a su hermana de 15 luego de estar junto a su pequeña niña de dos años, que se encuentra internada. Regresaba a su hogar porque allí la esperaba su beba de apenas 4 meses. Johana murió en un punto equidistante entre sus dos amores. En el momento en que se escribían estas líneas, Gianella peleaba por su vida en el hospital Clemente Álvarez.
Las palabras se acaban. Los adjetivos no alcanzan. Habrá que inventar una nueva forma de atravesar estas tragedias sin morir también un poco.
Más información